La parodia del texto de Miguel de Cervantes y la influencia ejercida en la prosa del Subcomandante Marcos, resulta evidente no solamente en las posdatas de Durito, sino en las misivas dirigidas a personalidades del mundo intelectual (Manuel Vázquez Montalbán, John Berger) o político (juez Baltazar Garzón de España).
La riqueza de El ingenioso hidalgo… tanto en lo lexical, la sintaxis, el refranero popular, los diálogos, las aventuras en que se ven envueltos los protagonistas, los valores caballerescos, la sociedad dibujada por Cervantes, las referencias autoriales de los clásicos (Ovidio, Homero, Séneca, Platón, Virgilio), del Siglo de Oro (Garcilaso de la Vega), el cantar de gesta, la novela caballeresca (Amadís de Gaula), los diversos mitos y leyendas así como otros géneros narrativos o poéticos, constituyen, prácticamente, una fuente inagotable al interior de la cual, el Subcomandante Marcos ha encontrado los medios que sirven a sus fines, siendo la parodia uno de ellos, aunque, como ya se ha visto, no el único.
El caballero es un elemento de la cultura universal que trasciende la Edad Media y su literatura, puesto que corresponde, según los criterios medievales, a un tipo superior de ser humano. Por ejemplo, los caballeros de la mesa redonda, Galaad o Percival, fueron símbolos de la pureza de los caballeros que buscaban el Santo Grial, así como los templarios participaron en las cruzadas con la intención de recuperar Tierra Santa. Pero no sólo cualidades religiosas se encontraban en ellos, pues el arrojo, la valentía y hasta la temeridad fueron rasgos que cultivaron para oponerse, a través de sus acciones, a las injusticias propias del mundo feudal.
La fusión entre la realidad, la leyenda y posteriormente la ficción, darán paso a la novela de caballería, en la cual sus protagonistas realizarán las más diversas hazañas para demostrar así su valentía, su honra e idealismo, en un mundo poblado de dragones, gigantes, magos, doncellas y nobles perversos. Este género de novelas, fue derivando cada vez, hacia argumentos más absurdos y cuya calidad, Cervantes, en su obra canónica, deplora en boca del cura que participará en la quema de libros de caballería que constituían la biblioteca de Alonso Quijano.
En el caso del personaje don Durito, éste hace suyos los valores, ideas y espíritu caballerescos, que se resumen en un acuerdo entre lealtad absoluta para con las creencias a las cuales somete toda su vida y de esa forma expresa su rechazo a la corrupción y la maldad. Todo ello por sí solo no constituye un problema, pero si consideramos que Durito, al igual que don Quijote, pertenecen a una época muy posterior a lo narrado en tales obras, que el mundo del siglo XVII o el de las postrimerías del siglo XX ha cambiado desde la Edad Media, y más aún, cuando debemos tomar en cuenta que don Quijote, ni era caballero sino un hidalgo, algo viejo y carente del vigor que se requería para tales aventuras o que Durito es un coleóptero de no más de 4,5 cms. que habita en plena selva mexicana, entonces, ambas empresas se tornan absurdas, anacrónicas e imposibles, y la parodia, la caricatura, la ironía y la comicidad que a través de ellos expresan sus autores, comienza a hacerse visible.
Quienes se han dedicado al rastreo de antecedentes en la obra de Cervantes, ponen énfasis en que“con los obligados trasbordos paródicos, Cervantes llevó a cabo, en verdad, en Don Quijote, numerosas imitaciones de otros autores, sobre todo clásicos.” [1]
Para la elaboración de su personaje, Subcomandante Marcos tomará prestados fragmentos completos de la obra de Cervantes (que se encarga de citar a pie de página) y varias de las acciones de Durito, serán realizadas a imitación del personaje, de manera no sólo evidente, sino que, además, se encargará de dejar en claro: “Me queréis desprestigiar diciendo que de El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha plagio mis parlamentos...” se indigna Durito, parodia de un personaje también paródico, que posee rasgos de comicidad, humor o ironía que se desprenden de su apariencia y la ridiculez de su indumentaria: “Durito debe estar de pie sobre el altero de recortes de periódicos, con Excalibur en la diestra mano y la siniestra en el pecho y la otra diestra en la cintura y la otra arreglándose la armadura y la otra... Ya no me acuerdo cuántos brazos tiene Durito...”
También esa parodia se percibe a través de su vocabulario o las acciones que realiza, así como la adaptación que hace de su nombre de acuerdo al lugar de procedencia (Lacandona) al igual que don Quijote tomó su apellido de La Mancha como ya antes hizo Amadís de Gaula. A pesar de todo esto, nos muestra que tras él, existe algo más que una simple caricatura. Las intenciones que mueven a Durito, al igual que a Don Quijote movía ese idealismo del cual se ha hecho representante con el paso del tiempo, se hallan inmersas en toda una serie de estrategias adoptadas por el zapatismo y que aquí revisaré.
La posdata “Que, aunque no os deis cuenta, encierra un misterio. (encantador, como todos los misterios)” se inicia con un largo monólogo de Durito, extraído del capítulo XXV (1ra. Parte) de El ingenioso hidalgo... titulado “El que trata de las extrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al valiente caballero de la Mancha, y de la imitación que hizo a la penitencia de Beltenebros”. Allí, el escarabajo recurre a una parte del parlamento donde don Quijote decide lamentarse y volverse loco ante la supuesta ingratitud de Dulcinea, se autoproclama, “don Durito de La Lacandona” y de paso, designa, sin su consentimiento, escudero al Sup. Llama a su vez, Excalibur a su espada (una ramita), conocedor de que todo caballero andante posee una, como el Cid, la Colada y la Tizona, Roldán posee a Durandarte y el rey Arturo, la Excalibur, que extrajo, según la leyenda, de una roca para así probar valor y nobleza, hecho que el narrador confirma, pero no refiriéndose a un dato extraído de algún libro de historia o literatura, sino del más mediático y popular video infantil de dibujos animados “La espada en la piedra” de Walt Disney. Es de hacer notar, que la espada, de acuerdo con Jung, representa la fuerza solar, pero con Durito, ésta más bien constituye una parodia, por inversión y desfiguración del sentido del objeto de tan profunda significación para el caballero como lo era su espada. Aquí se trata de un objeto frágil, que guarda similitud con el poder bélico de los zapatistas (rifles de palo), la espada que blande Durito, en todo caso, es la palabra y esa doncella por la cual se lamenta podría ser la “Señora sociedad civil”.
Durito recurre al capítulo XLVIII (1ra parte) de El ingenioso hidalgo..., que habla “Del extraño modo con que fue encantado don Quijote de la Mancha, con otros famosos sucesos” para comunicar al mundo que ha decidido dedicarse al oficio de caballero andante, pues “muchas son las injusticias que ha de remediar mi incansable espada y ya impaciente está su filo por probar el cuello de sindicatos independientes.” Durito inicia su viaje al D.F para participar en la marcha del 1 de mayo. En esta posdata (“Que sigue desfaciendo entuertos de madrugada y ofrece, a una lejana doncella, un ramillete de rojos claveles escondido un cuento que se llama...”), Durito presenta a su cabalgadura, una tortuga cuyo nombre, de acuerdo con Marcos más bien constituye un delirio: Pegaso, como el caballo alado del héroe Beleforonte que combatió a la Quimera.
El caballo es considerado una figura arquetípica, hijo de la noche y del misterio, es portador a la vez de la muerte y de la vida, ligado al fuego, es destructor y triunfante, y al agua, puede nutrir tanto como asfixiar. También representa, durante la juventud, la impetuosidad, el deseo, el ardor, la fecundidad. El caballo es capaz de guiar a su jinete en medio de la oscuridad. Y para los psicoanalistas, símbolo del inconsciente. De acuerdo con Jung, los caballos a causa de su velocidad e intensidad simbolizan el viento, el fuego y la luz. Por ejemplo los caballos de fuego de Helios, los corceles de Héctor se llamaban Xanthos (amarillo claro), Podargos (de pies rápidos), Lampos (brillante) y Aithon (ardiente). Sigfrido monta el corcel del trueno llamado Grane.
La tortuga, como símbolo de la cultura mayense, y que revisé en el capítulo anterior, posee cualidades que en nada coinciden con las de un caballo; si en éste se valora la velocidad, impetuosidad, fuerza, etc., en aquélla destaca su pesadez y lentitud, pero también la fortaleza, la persistencia, y por extensión la paciencia.
Pegaso, ante los ojos de Durito, posee cualidades propias de una cabalgadura capaz de guiar al caballero, como la de otros héroes de la historia o la ficción (Babieca, Bucéfalo), lo mismo que pretendía don Quijote con su jumento a quien pomposamente llama Rocinante, o con esa fantasía que es Clavileño Alígero y que hace su aparición en los capítulos XL y XLI (2da Parte).
Marcos realiza una paródica caracterización de los caballos con los cuales ha debido recorrer la selva Lacandona o que pertenecían a los indígenas de las comunidades, animales acostumbrados al rigor de la selva, pero bastante venidos a menos: “El Puma, famélico caballo, tan flaco como un perchero (...) que, según cuentan, murió de melancolía en un potrero. El Choco, que si la antigüedad valiera grados militares, comandante fuera. Caballo diestro y noble que, sin ojo diestro, con el izquierdo se las arreglaba para librar acantilados y lodazales”
Estos caballos representan con sus características, precisamente una imagen de lo opuesto que se espera de la montura de un caballero andante, de un héroe o de un guerrillero y eso le confiere a tal descripción cierto tono de comicidad.
El relato que se titula “P.D. Que sigue desfaciendo entuertos de madrugada y ofrece, a una lejana doncella, un ramillete de rojos claveles escondido en un cuento que se llama... Durito III (El neoliberalismo y el movimiento obrero)” es una narración llena de alusiones irónicas acerca del movimiento sindical mexicano, las marchas del 1 de mayo, día de los trabajadores y la economía microempresarial necesaria para sobrevivir en un mundo dominado por el neoliberalismo. “Fidel Velázquez, que siempre se ha preocupado por la economía de los obreros, dijo que no había dinero para hacer el desfile. (...) Pero es un infundio, el secretario del Trabajo rápidamente dijo que no era por miedo, que era una decisión “mmmuy respetable” del sector obrero, y...”
La ironía de este enunciado apunta hacia Velázquez, octogenario dirigente sindical, y al temor de realizar el clásico desfile del 1 de mayo, ante las críticas que pudiese recibir. El narrador, luego de exponer, minuciosamente, las causas de esta decisión, se apresura en aclarar la falsedad de las mismas, aunque el verdadero sentido de lo señalado queda de manifiesto precisamente en vocablos como “infundio”, “miedo” y “respetable” que sugieren lo opuesto de lo expresado, que se reafirma con el recurso de las comillas, poniendo en entredicho la veracidad de las palabras y la repetición del grafema /m/ en el adverbio, recurso con que sugiere al lector el alargamiento de la sonoridad de dicho vocablo, para así despejar toda duda en cuanto al tono irónico del enunciado.
El tópico del “mundo al revés” se hace presente en la posdata que toma fragmentos de los capítulos XLV y XLVIII (1ra. Parte) de El ingenioso hidalgo...[2] Este tópico se originó en la Antigüedad y se refiere a un trastorno generalizado del mundo. Por ejemplo, Marcos extrae los fragmentos de la obra de Cervantes que convienen para imprecar, en voz de Durito, a sus opositores y a quienes lo amenazan, “Venid acá, gente soez y malnacida”, es su respuesta a las autoridades mexicanas, también la respuesta de don Quijote a la cuadrilla presidida por don Fernando; al primero, por la persecución del ejército ordenada por el presidente Zedillo, en el segundo, se trata de la orden de aprehensión (ya cumplida) que pesaba contra el personaje por parte de la Santa Hermandad por haber liberado a los galeotes en un episodio anterior. Si las disparatadas acciones del héroe del siglo XVII, con toda lógica y justicia debieran ser castigadas, aunque los argumentos de don Quijote no dejan dudas acerca de su locura y por ello habría que dejarlo en libertad, paradojalmente, sus razonamientos nos sugieren lo contrario “¿saltear de caminos llamáis al dar libertad a los encadenados, soltar los presos, acorrer a los miserables?”
Don Quijote invierte el sentido de lo considerado correcto o legal, mediante la lógica que confiere a sus acciones y las motivaciones que las guiaron, puesto que “la realidad exterior es vivida por él en sus propios términos, cobra sentido gracias a su voluntad.”[3] La locura le impide comprender la realidad y el alcance de lo realizado, no obstante verse guiado por los más elevados ideales, como la libertad y la justicia para con el oprimido y el desvalido. Pero, esa misma locura que el personaje de Cervantes expresa, sirve a los propósitos del zapatismo, totalmente lúcido al momento de recurrir a esos improperios, por muy literarios que estos sean, y lanzarlos contra las autoridades gubernamentales que los persiguen. A eso añade Durito un elemento irónico, porque, a su juicio, los caballeros deben quedar exentos de cualquier tipo de persecución, en virtud de la noble condición de la cual están investidos. Todo lo cual no deja de ser irónico, puesto que es el personaje y los zapatistas quienes se encuentran en desventaja y no aquellos a quienes insulta: el “mundo al revés” o trastorno de ese mundo en que el rebelde increpa al poderoso, pero también las balandronadas del personaje surten un efecto cómico. Marcos dota de un nuevo sentido estas furibundas y teatrales palabras del siglo XVII, le confiere humor a una situación conflictiva en que tanto él como los zapatistas en su conjunto son objeto de hostigamiento por parte del ejército mexicano e ironiza con la, a su juicio, elevada misión de un guerrillero. De esta forma, el mundo al revés permite que se elogie aquello que, desde la perspectiva de lo que se considera políticamente correcto, es censurable.
Finalmente, el rasgo platónico, propio de todo caballero que se precie de tal, se materializa en el amor hacia una dama a la que, escasamente ve por encontrarse viajando y dedicado al combate de las injusticias que imperan en el mundo. Don Quijote fija su amor en Dulcinea del Toboso, como Amadís tendrá por dama a Oriana y Durito, la “Señora sociedad civil” por quien se lamenta y a quien escribe cartas, buscando así ganar el afecto de la voluble dama mediante flores (cartas, propuestas).
Dulcinea de la Lacandona habría sido encantada y Merlín se aparece ante Durito “con rostro de calaca (calavera) y cuerpo de huesuda”, para revelar el secreto de tal encantamiento. Según Durito, el encantamiento se romperá si el Sup se propina una azotaína, a lo cual éste se niega rotundamente. Lamentablemente, desconozco el contexto en que fue escrita dicha posdata, ya que las flagelaciones sugieren un trasfondo que no se menciona, pero ya en otros textos, el Sup se queja ante Durito por los castigos que amenazan caer sobre él si no cumple lo prometido. Marcos suele reiterar, que él obedece a los hombres y mujeres indígenas, por lo que es probable que él mismo esté recurriendo a una alusión para así no hacer referencia directa a la situación que ocasionaría un castigo como el propuesto por Merlín. Dicho castigo podría obedecer a la incorrecta toma de decisiones políticas durante las negociaciones políticas con el gobierno o, a otra constante, que Durito le recrimina al Sup: la oscuridad conceptual en las misivas, que se prestan a polémicas y erróneas interpretaciones por parte de los lectores.
Con respecto a la escritura de cartas, que es el vehículo a través del cual Marcos/Durito se comunican con la “Señora sociedad civil”, éstas se realizan ante la imposibilidad de comunicarse de manera directa. “La carta tiene como supuesto la ausencia. Se escribe una carta al que no está (…) al que una distancia insalvable lo separa de mí.”[4] Las lamentaciones de Durito no son gratuitas, puesto que la ausencia de esa dama es real, al igual que lo es la distancia geográfica. Además, esta “Señora sociedad civil”, como su nombre lo indica, corresponde a un sujeto que se encuentra disperso y que no contesta las misivas a través del mismo medio, al menos las de Durito.
Durito constituye una parodia de la parodia, es decir, del personaje don Quijote, a través del cual Cervantes realiza la crítica de las novelas de caballería y los vestigios del mundo feudal que aún persisten en España. La parodia y la ironía a las cuales recurre Marcos escudándose en la autoridad del texto canónico, permiten subvertir ese orden que se impone en la sociedad globalizada, la cual fomenta el exterminio silencioso de, en este caso, las minorías étnicas, de “Los más pequeños... Los más dignos...Los últimos.”[5] Porque Durito es un ideólogo, sus ideas, sus puntos de vista “se introducen en el diálogo con base en un mismo principio. Las opiniones ideológicas (...) están también dialogizadas internamente, y en un diálogo externo se combinan siempre con las réplicas internas del otro...”[6]
Durito es un personaje con conciencia histórica que, aunque se encuentre a ras de tierra, viva al margen, se arma y rearma (se disfraza, se convierte en otros) no se diluye en la irracionalidad, en las actitudes banales, lo anecdótico, el chiste o el espectáculo, aunque, eso puede parecer por momentos, recurriendo a la parodia del discurso literario clásico para construir su personaje, imitando autores clásicos (Homero) “el día afila la espinosa cabellera de Apolo para asomarse al mundo” o “...mientras Apolo no rasgue la falda de la noche con sus áureos cuchillos...” ; invierte el orden, confundiendo las metas de un caballero “¡Debemos salir a desfacer doncellas, enderezar viudas, socorrer bandidos y encarcelar al desvalido!” que logra un efecto cómico, por lo absurdo pero también familiar del enunciado y por la alusión política que encierra. Durito cita autores que copia o plagia, los que, supuestamente, fueron sus amigos: “la ponencia (con Bertold Brecht) la empezamos al finalizar la Segunda Guerra Mundial y ya no la pudimos terminar.” Algunos de esos personajes que le son tan familiares pertenecen al campo de la ficción como Sherlock Holmes (en la posdata, Cherloc Jolms).
Como indica Bajtin para referirse a la escritura de Rabelais “se buscan analogías y consonancias para desfigurar lo serio dándole connotaciones cómicas.” Incluso, cuando Marcos efectúa las críticas al neoliberalismo, polemiza con las autoridades mexicanas y con los partidos políticos o se burla de sus propias limitaciones, de sus errores o de su escritura, Marcos, muestra una lucidez no exenta de humor.
El mismo Bajtin señala que Rabelais buscaba mediante su escritura “el lado débil del sentido, la imagen y el sonido de las palabras y ritos sagrados que permitían convertirlos en objeto de burla a través de un mínimo detalle que hacía descender el ritual sacro a lo inferior material y corporal.”
Estas prácticas paródicas se repiten en la literatura y otras formas de representación (música, teatro, cine, cómics, pintura) mediante los diferentes códigos que se empleen en dichas manifestaciones artísticas. En los escritos de Marcos/Durito, se desacraliza lo que se suele tener por solemne o sagrado, desde las consignas tan caras a la izquierda hasta la literatura canónica, pasando por las instituciones como la UNAM; de esta manera el humor implícito en las posdatas pretende mostrarnos el mundo desde otra perspectiva.
Pero Durito además parodia a su creador, a Marcos, pues a semejanza de éste vive en la selva, fuma pipa y escribe y, así como el Sup, en una entrevista señala “Alguna vez viví en la estación de autobuses de Monterrey donde vendí ropa usada en las calles.. (...) Después viví en San Diego. Fui taxista en Santa Bárbara. Trabajé en un restaurant de San Francisco.[7]”
Durito, según cuenta el propio Marcos, también ha realizado trabajos similares. ”ahora recuerdo que Durito], una vez me contó que fue minero en el estado de Hidalgo y petrolero en Tabasco.”
El peligro del neoliberalismo hace que el personaje adopte vertiginosamente todos los rostros, todas las máscaras y todos los registros de que pueda ser capaz (caballero, detective, zapatista, cantante de rock, escritor, escultura o ponente), es la única forma de sobrevivir y oponerse dignamente al modelo económico y a su discurso hegemónico, porque las clases dominantes no son las que suelen adaptarse a los cambios, a lo nuevo, ya que ni tienen necesidad de ello y los probables escenarios o nuevos contextos culturales en poco o nada afectan su necesidad de mantenerse como grupo dominante.[8] No es el caso de Durito, de los zapatistas, de los indígenas, quienes deben movilizarse, permanecer despiertos (“insomnes”) a fin de no ser aniquilados o asimilados, porque “No hay nada más insensato en el México de hoy que ser indígena o joven rockero o caballero andante o escarabajo” revelando de esa manera su carácter de seres subalternos, de perdedores, de socialmente prescindibles.
Parece que resulta muy difícil, complejo y agotador conservar la identidad, la diferencia en un mundo que tiende más bien a lo opuesto, es decir a la uniformidad. Ahora bien, esta mundialización también implica el que las diferencias se hagan más visibles, pero no necesariamente que se pretenda avasallarlas. En lo referente al zapatismo, el gobierno mexicano piensa de manera distinta, viéndolo como un obstáculo para el progreso antes que como a un grupo que debe vivir de acuerdo a pautas y principios que deben respetarse. La diversidad cultural no es vista por las autoridades como una experiencia que puede llegar a ser enriquecedora, puesto que para los sectores dominantes esta coexistencia no tiene mayor valor.
[1] Aguirre, M. La obra narrativa de Cervantes. La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1978. P. 24.
[2] Capítulo XLV “Donde se acaba de averiguar la duda del yelmo de Mambrino y de la albarda, y otras aventuras sucedidas, con toda verdad,” y XLVIII “Del extraño modo con que fue encantado don Quijote de la Mancha, con otros famosos sucesos.” Cervantes, Miguel
[3] García, F. Citado por Aguirre, M. En Op. Cit. P. 259
[4] Morales, Leonidas. Cartas de amor y sujeto femenino en Chile. Siglos XIX y XX. Santiago, Edit. Cuarto Propio, 2003. P. 26
[5] Votán Zapata vive en nuestras muertes: Ejército Zapatista. Comunicado del CCRI-CG del EZLN en La Jornada de México. Lunes 11 de abril de 1994. P. 17.
[6] Bajtin, M. Op. cit. P. 195
[7] Vázquez M, M. Entrevista realizada a Marcos por el San Francisco Chronicle. en www.vespito.net
[8] La interculturalidad que viene. El diálogo necesario. Barcelona, Icaria, 1998. P. 203








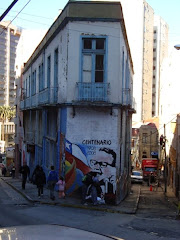

No hay comentarios:
Publicar un comentario