Pareciera que asistiéramos a un nuevo episodio de una serie de televisión por entregas. No nos despegamos de las principales cadenas televisivas o de Internet para seguir las andanzas, en realidad los entuertos en que incurren a cada instante quienes son llamados a resolver la crisis, en realidad, la debacle del sistema financiero y económico norteamericano. No son en absoluto héroes, Los principales responsables del peor descalabro, siguen a resguardo y más aún, se propuso un plan de salvataje que pretende darles un cheque en blanco y sin garantías.
Un descalabro que comenzara a hacerse visible con la quiebra de uno de los grandes bancos de inversión norteamericanos (Lehman Brothers), poseedor de una deuda de 600.000 millones de dólares; que siguió con la nacionalización de una aseguradora, con obligaciones por un billón de la misma moneda; y como si fuera poco, en una suerte de efecto dominó, fue liquidada otra banca, Merril Lynch, en beneficio de un competidor, Goldman Sachs, el cual fue socorrido a su vez por el Banco Central, que le aseguró su respaldo al reconvertirlo en un banco comercial. Es decir, que esto viene desde hace bastante tiempo, y hoy estamos asistiendo algo así como al epílogo de esta teleserie, que incluye un derrumbe sin efectos especiales ni fanfarrias, algo tan del gusto norteamericano, que se inició el año pasado, cuando se hizo evidente la crisis inmobiliaria norteamericana.
Debería parecernos grave esto y lo es, porque todo un sistema, a escala planetaria y en un mundo globalizado, se viene abajo. Pero, la verdad sea dicha, acaso no lo esperábamos? Acaso, no era eso lo que queríamos? No era eso lo que preconizara Marx? Que uno de los modelos más perversos, ese que sólo favorece a un determinado sector precisamente aquel que concentra el mayor capital, condenando a las grandes mayorías a la pobreza y la explotación, se derrumbaría? Porque, como han señalado economistas en América Latina, esta no se trata de una crisis focal, sino que tiende a expandirse y no puede resolverse con pañitos calientes como pretende Bush. Porque la crisis está en las bases, en las mismas estructuras del modelo capitalista.
Y no somos privilegiados por estar asistiendo, quizás siendo partícipes de un suceso vital en el devenir histórico contemporáneo? Una suerte de fin de la historia, pero no como escribiera Francis Fukuyama para justificar el supuesto fin de las ideologías con el capitalismo triunfante, sobre los cadáveres de todos los demás modelos. No. Es el fin, pero del modelo capitalista. Un fin que puede durar años, como una lenta agonía.
Sin embargo, esta explosión, cuya onda expansiva aún no percibimos del todo, se llevará por delante a todos aquellos que, cual si fuera un texto bíblico, consideraban la liberalización de capitales y mercancías, la desregulación financiera, la conducción del Estado a la languidez por vía de privatizaciones y la reducción del presupuesto estatal en áreas sociales, como si fuesen leyes sagradas. Son los fundamentos del neoliberalismo en los que, los fundamentalistas del mercado nos quisieron hacer creer y que padecimos en América Latina por décadas con sus paquetes económicos como los que hicieron estallar la protesta social el año 1989 en Venezuela. Como el que padecen millones de chilenos desde la época nefasta de Pinochet y ahora, con los arrogantes economistas de la Concertación.
Lamentablemente, esta debacle arrastrará consigo a todas las naciones periféricas cuyas economías, en su mayoría exportadoras de materias primas, dependen de las divisas que provienen del consumo de los países ricos del norte. Nuestros países son productores de materias primas y una recesion que afecte a los grandes consumidores del norte nos va a afectar.
En Venezuela, según especialistas, la estrategia tiene que centrarse en la integración y autonomía del sistema financiero. El presidente Hugo Chávez ha tomado las previsiones trasladando hace tiempo, las reservas que se encuentran a resguardo en otros países. Chávez insistió en que "no debemos perder ni un día más en la activación del Banco del Sur (...) para traer nuestras reservas y asegurar el desarrollo de nuestros pueblos y definitivamente desengancharnos del nefasto sistema neoliberal que está acabando con el mundo.”
El mundo asiste, en el momento actual, al fin de una etapa histórica y al colapso del modelo económico neoliberal, paradójicamente como consecuencia de la aplicación de sus propios preceptos ideológicos. Se derrumban los mitos del neoliberalismo frente al innegable hecho de que no puede haber desregulación del mercado y las transacciones financieras tiene que responder a la economía real y no a la especulación, que es la base real del modelo capitalista, intrínsecamente perverso, el cual ha conducido a la concentración de la riqueza y a la expansión de la pobreza a nivel global.
Viene entonces, un proceso de restructuración y América latina que ya tomó el rumbo de buscar un nuevo camino a través de democracias participativas y protagónicas en vías al socialismo, como en Bolivia, Ecuador y Venezuela, debe replantearse un programa que favorezca la construcción de un organismo financiero autónomo. Cobra importancia el Banco del Sur, que permita un banco de inversión para la región porque como países tenemos todas las potencialidades, gracia a la diversidad de recursos estratégicos con que cuenta la región como petróleo, gas, agua, minerales, biodiversidad y, lo más importante, capital humano. También es necesario favorecer el mercado interno, crear un fondo de reserva para que el ahorro que genera la región no se vaya al exterior si no que se quede aquí, en inversión social y productiva que promueva proyectos de inversión productiva y genere fuentes de empleo. Por ejemplo, implementar una política de integración para el continente que favorezca la soberanía agroalimentaria y la producción de medicamentos genéricos de alta calidad.
Ahora la principal economía capitalista no sólo se tambalea, es que va en picada, por más que digan que eso se resuelve con 700 mil millones de dólares. Lo que deja en evidencia, además, que el gobierno norteamericano mintió al reducir gastos en salud, educación y seguridad social, alegando no contar con los recursos necesarios. Pero sí los tiene para salvar la banca. EE.UU es un país endeudado, con déficit tanto en la balanza comercial como fiscal, empantanado en una guerra sin salida tras invadir Irak y Afganistán y que cree que girando papeles sin valor podrá salvar, no al país y a sus habitantes comunes y corrientes, sino a los grandes empresarios, a los magnates y dueños del capital, a aquellos que han concentrado por años la riqueza en desmedro de las grandes mayorías.
El Premio Nóbel, Josep Stiglitz, reflexionaba, a propósito del fin del neoliberalismo, y planteaba que el fundamentalismo de mercado neoliberal siempre había sido una doctrina política “que sirve a determinados intereses. Nunca ha estado respaldado por la teoría económica. Y, como debería haber quedado claro, tampoco está respaldado por la experiencia histórica.” Lamentablemente, la experiencia histórica también nos dice que, para resolver crisis similares a la vivida, EE.UU ha optado siempre por la guerra. Será esta una excepción?
Reflexiones acerca de América Latina, ensayos políticos, literarios, noticias y algo de mi narrativa.
martes, 30 de septiembre de 2008
lunes, 29 de septiembre de 2008
Aunque algunos parezcan mutantes...Títere Mundachi
Títere mundachi es la concresión del sueño de muchos, entre ellos, de Rodrigo, director y creador de este programa hecho con títeres dirigido a ninos, niñas y adolescentes. Lúdico, irreverente, proponiendo otros valores, con música original, historia contemporánea, con una estética propia. Es un planeta que sólo los niños pueden ver y allí ocurren y ocurrirán infinidad de historias entretenidas.
He tenido la oportunidad de hacer algunos trabajos para Títere Mundachi y espero que pronto culmine la postproducción de los capítulos faltantes y así por fin, verlo en televisión.
He tenido la oportunidad de hacer algunos trabajos para Títere Mundachi y espero que pronto culmine la postproducción de los capítulos faltantes y así por fin, verlo en televisión.
domingo, 28 de septiembre de 2008
En la mitad del mundo... Ecuador.
Avanza América Latina. Más del 60% de los ecuatorianos dijo SÍ en el Referéndum por la Nueva Carta Magna de ese país que se celebró hoy domingo. Son resultados a boca de urna pero es la tendencia. Ya mañanse seguramente, darán los resultados oficiales.
Los pueblos por fin están decidiendo darse los marcos constitucionales que beneficien a las grandes mayorías y no a unos pocos. Constituciones verdaderamente modernas, pensadas para naciones multiculturales y donde todas y todos tienen derecho a la participación.
Bien por el gobierno de Rafael Correa. En realidad bien por los pueblos que pueblan Ecuador, quienes no se dejaron manipular por las campañas mediáticas orquestadas por las oligarquías.
Pueblo organizado el ecuatoriano. Bien por nuestro continente.
Los pueblos por fin están decidiendo darse los marcos constitucionales que beneficien a las grandes mayorías y no a unos pocos. Constituciones verdaderamente modernas, pensadas para naciones multiculturales y donde todas y todos tienen derecho a la participación.
Bien por el gobierno de Rafael Correa. En realidad bien por los pueblos que pueblan Ecuador, quienes no se dejaron manipular por las campañas mediáticas orquestadas por las oligarquías.
Pueblo organizado el ecuatoriano. Bien por nuestro continente.
Un viaje a un mundo en ruinas a bordo del ascensor San Agustín
Esto fue escrito a mi llegada a Valparaíso, el año 2001. Entonces vivía en Calle Aduanilla, en Cerro Cordillera.
Valparaíso parece a veces una ciudad fantasma: múltiple cantidad de sitios abandonados, de cités o casas de techos altos y paredes roídas por ratones y humedad; ventanas sin vidrios desde donde aún cuelga un resto de cortinaje al viento; ventanas como oscuras bocas sin dientes, sin luz, sin vida, salvo la de los ratones.
Desde mi ventana observo una de esas casas, apenas sostenida, milagrosamente en pie a pesar de los incesantes temblores de tierra, con rojas calaminas cubriendo sus paredes y que harían la delicia de un fotógrafo o pintor por los juegos de luces y sombras, por los matices ocres que se deslizan en esa textura que encierra la vaciedad y la pobreza de una casa más en este puerto que "amarra como el hambre" pero cuya miseria ofende a todos, excepto a las autoridades que no hacen ni harán nada por esta ciudad salvo llenarla de letreros de publicidad electoral.
En la calle Canal, paralela a Castillo, se encuentra el ascensor San Agustín, con un tramo de 35 metros que funciona desde 1913 y desemboca en calle Tomás Ramos. Allí también el mundo está en ruinas. Cuando el ascensor desciende (o si sube) pueden observarse en el trayecto, casas habitadas con el violento decorado de la pobreza, casas deshabitadas en que anidan las palomas, la basura, y el constante gotear. Al terminar el recorrido, un largo y lúgubre corredor deposita al viajero en Tomás Ramos y sus casas de puertas antiguas, clausuradas con candados y cadenas, con mínimas barreras de maleza creciendo, talleres mecánicos, botillerías y fuentes de soda donde se escucha música de la "Nueva Ola".
Esos centros de reunión de parroquianos pareciera pertenecer a otro tiempo (como muchas cosas de esta ciudad), como la música que se cuela por la puerta o sus mostradores de madera verde nilo desvaído. Todo allí huele a nostalgia, a decadencia, a tiempos idos que fueron mejores. Una parte de Chile se cobija con porfía en esos años suspendidos, una época en que las dificultades eran otras y no se resolvían a balazos, con tortura o exilio. Edad de la inocencia, tan ingenua como las canciones de Paul Anka y su melosa "You´re my destiny", pero son sitios que cohabitan sin mayores prejuicios o resignación con oficinas y asesorías judiciales de pretendida y aséptica modernidad.
Hay tribunales donde llevan a los reos a declarar y en la acera, justo frente a una guardería infantil, lloran a gritos las madres o esposas de esos hombres a los cuales se les dictará sentencia.
Al final de esa calle destartalada, se encuentra la imponente Comandancia Naval o ex Intendencia de Valparaíso, de impecable gris, rejas negras y adornos dorados como botones de chaqueta de marino. La otra cara, tan real como la ya descrita, pero más soberbia, aislada y al margen de todo lo anterior, ajena a esta ciudad que como un fantasma, se desvanece lentamente. (26/11/01)
Valparaíso parece a veces una ciudad fantasma: múltiple cantidad de sitios abandonados, de cités o casas de techos altos y paredes roídas por ratones y humedad; ventanas sin vidrios desde donde aún cuelga un resto de cortinaje al viento; ventanas como oscuras bocas sin dientes, sin luz, sin vida, salvo la de los ratones.
Desde mi ventana observo una de esas casas, apenas sostenida, milagrosamente en pie a pesar de los incesantes temblores de tierra, con rojas calaminas cubriendo sus paredes y que harían la delicia de un fotógrafo o pintor por los juegos de luces y sombras, por los matices ocres que se deslizan en esa textura que encierra la vaciedad y la pobreza de una casa más en este puerto que "amarra como el hambre" pero cuya miseria ofende a todos, excepto a las autoridades que no hacen ni harán nada por esta ciudad salvo llenarla de letreros de publicidad electoral.
En la calle Canal, paralela a Castillo, se encuentra el ascensor San Agustín, con un tramo de 35 metros que funciona desde 1913 y desemboca en calle Tomás Ramos. Allí también el mundo está en ruinas. Cuando el ascensor desciende (o si sube) pueden observarse en el trayecto, casas habitadas con el violento decorado de la pobreza, casas deshabitadas en que anidan las palomas, la basura, y el constante gotear. Al terminar el recorrido, un largo y lúgubre corredor deposita al viajero en Tomás Ramos y sus casas de puertas antiguas, clausuradas con candados y cadenas, con mínimas barreras de maleza creciendo, talleres mecánicos, botillerías y fuentes de soda donde se escucha música de la "Nueva Ola".
Esos centros de reunión de parroquianos pareciera pertenecer a otro tiempo (como muchas cosas de esta ciudad), como la música que se cuela por la puerta o sus mostradores de madera verde nilo desvaído. Todo allí huele a nostalgia, a decadencia, a tiempos idos que fueron mejores. Una parte de Chile se cobija con porfía en esos años suspendidos, una época en que las dificultades eran otras y no se resolvían a balazos, con tortura o exilio. Edad de la inocencia, tan ingenua como las canciones de Paul Anka y su melosa "You´re my destiny", pero son sitios que cohabitan sin mayores prejuicios o resignación con oficinas y asesorías judiciales de pretendida y aséptica modernidad.
Hay tribunales donde llevan a los reos a declarar y en la acera, justo frente a una guardería infantil, lloran a gritos las madres o esposas de esos hombres a los cuales se les dictará sentencia.
Al final de esa calle destartalada, se encuentra la imponente Comandancia Naval o ex Intendencia de Valparaíso, de impecable gris, rejas negras y adornos dorados como botones de chaqueta de marino. La otra cara, tan real como la ya descrita, pero más soberbia, aislada y al margen de todo lo anterior, ajena a esta ciudad que como un fantasma, se desvanece lentamente. (26/11/01)
viernes, 26 de septiembre de 2008
Respecto a este blog...y sus fotografías
Las dos fotografías que he puesto en este blog fueron tomadas por mi prima Marcela Latoja, en la ciudad de Valparaíso, Chile, el año 2002, creo que era otoño. Vivía por aquel entonces, en una casona antigua, como del año 30, en el Cerro Cordillera, en calle Castillo, para ser más precisa. Cerca del Museo Lord Cochrane, una de las escasa construcciones coloniales estilo español que aún permanecen en pie, porque el resto ha sucumbido a los terremotos que de cuando en cuando y más a menudo de lo que quisiéramos, azotan la ciudad. En ese museo se instaló el primer Observatorio Astronómico en el siglo XIX. Valparaíso ha sido pionera en muchas cosas insólitas y curiosas, como la construcción del primer submarino, antes que Julio Verne lo inventara en su novela. Tenía más fotos, pero desaparecieron en distintos naufragios sufridos por mí o por quienes andaban en el mismo barco conmigo.
Esta ciudad, no sólo me ha inspirado a mí, sino a centenares de artistas de todas las áreas, en todas las épocas y provenientes de distintos países y culturas. Es que cautiva esta ciudad, hechiza, amarra; un cronista y escritor chileno decía que los porteños teníamos la mirada hipertrofiada de tanto mirar porque el paisaje es abigarrado, multicolor, excesivo. Ninguna calle o esquina o escalera o casa se parece a otra. Tendrían que visitarla, palparla, saborearla, olerla, recorrerla. Lo único malo son sus autoridades, o la política gubernamental en general, que la ha condenado al abandono, la pobreza, la cesantía, a pesar de ser Patrimonio de la Humanidad.
Es pobretona mi ciudad, pero orgullosa, soberbia, hermosa, porque tiene una historia, una personalidad, una magia, un ángel que ya se la quisieran capitales de otras latitudes. Y sobrevivirá pese al modelo neoliberal que quiere venderlo todo, hasta el aire.
Algunos de mis relatos tienen a la ciudad como escenario y protagonista. Uno de ellos es el que da nombre a este blog; Smoke city, también, breve cuento que dedico a mi prima Marcela, quien fabrica, o debo decir, crea unas marionetas maravillosas, que parecen sacadas de alguna leyenda eslava.
Esta ciudad, no sólo me ha inspirado a mí, sino a centenares de artistas de todas las áreas, en todas las épocas y provenientes de distintos países y culturas. Es que cautiva esta ciudad, hechiza, amarra; un cronista y escritor chileno decía que los porteños teníamos la mirada hipertrofiada de tanto mirar porque el paisaje es abigarrado, multicolor, excesivo. Ninguna calle o esquina o escalera o casa se parece a otra. Tendrían que visitarla, palparla, saborearla, olerla, recorrerla. Lo único malo son sus autoridades, o la política gubernamental en general, que la ha condenado al abandono, la pobreza, la cesantía, a pesar de ser Patrimonio de la Humanidad.
Es pobretona mi ciudad, pero orgullosa, soberbia, hermosa, porque tiene una historia, una personalidad, una magia, un ángel que ya se la quisieran capitales de otras latitudes. Y sobrevivirá pese al modelo neoliberal que quiere venderlo todo, hasta el aire.
Algunos de mis relatos tienen a la ciudad como escenario y protagonista. Uno de ellos es el que da nombre a este blog; Smoke city, también, breve cuento que dedico a mi prima Marcela, quien fabrica, o debo decir, crea unas marionetas maravillosas, que parecen sacadas de alguna leyenda eslava.
Como CSI pero más chimbo...cuento
Miro para un lado y no te veo. Miro para el otro y hay un fantasma. No. En realidad mis ojos me juegan una mala pasada o bebí mucho o sí es un fantasma en realidad, qué casualidad, qué conveniente y ya casi es de día.
Miro hacia abajo y estás durmiendo en el suelo. No sé cuanto rato llevas ahí tirado ni por qué. Hay un olor acre en el aire que no se dispersa, impregna mi nariz y que desconozco.
Oigo sirenas allá afuera rompiendo la quietud del amanecer, luego luces girando, es la policía, parece. Quizás una ambulancia. Quizás hasta un helicóptero porque el ruido crece en todos lados pero más aún en mi cabeza. Quizás más bien es la televisión que alguien olvidó apagar.
Pero no hay efectos especiales en esta programación, ni ángulos, encuadres cinematográficos osados, película forzada ni luz filtrada para poner de relieve este lenguaje, este discurso, esta trama que va a desarrollarse pronto. En este instante en que despierto aún no hay guión o argumento, pero sí personajes.
Arrojo el cigarrillo con resignación, con desgano. Manos en alto, vociferan. Parece que hoy no iré a trabajar.
Miro hacia abajo y estás durmiendo en el suelo. No sé cuanto rato llevas ahí tirado ni por qué. Hay un olor acre en el aire que no se dispersa, impregna mi nariz y que desconozco.
Oigo sirenas allá afuera rompiendo la quietud del amanecer, luego luces girando, es la policía, parece. Quizás una ambulancia. Quizás hasta un helicóptero porque el ruido crece en todos lados pero más aún en mi cabeza. Quizás más bien es la televisión que alguien olvidó apagar.
Pero no hay efectos especiales en esta programación, ni ángulos, encuadres cinematográficos osados, película forzada ni luz filtrada para poner de relieve este lenguaje, este discurso, esta trama que va a desarrollarse pronto. En este instante en que despierto aún no hay guión o argumento, pero sí personajes.
Arrojo el cigarrillo con resignación, con desgano. Manos en alto, vociferan. Parece que hoy no iré a trabajar.
Tributo a los gatos...cuento
Para mi hermana Paola
Entre la heterogénea sonoridad de la ciudad puede detectarse el silencio omnipresente de ese séquito disperso que alguien debiera, en algún momento, perseguir y recolectar, el de los gatos dentro del portentoso contexto de esa ciudad.
Como a muchas personas, nada le cuesta distraerse de las cosas realmente importantes, como cancelar las cuentas de la luz o encontrar comestibles más económicos. Porque siempre encuentra razones para olvidar todo aquello si ve a algún gato aparecer.
Los gatos se asemejan a veces a los seres humanos, piensa ella mientras recorre la ciudad. Gatos y brujas. Gatos cafiches y putas. Gatos de salón, prisioneros tras las ventanas y entre los visillos. Gatos de yeso, gatos de feria mordisqueando frutas, gatos de puerto, de bodegas, al podrido perfume de los quesos; gatos de mercados, entre cajas de manzanas y sacos de cebolla o sobre un mostrador de tienda.
¡Qué sería de esa ciudad fantasma sin sus felinos! huidizos, misteriosos, en callejones, bajando por inacabables escaleras como transeúntes cualquiera, incólumes frente al desastre de esta ciudad que se desmorona después de cada temporal; gatos solitarios como muchos habitantes del somnoliento y harapiento ancladero que es esa ciudad; gatos en celo sobre muros y techumbres, emergiendo de la oscuridad, de la noche, de la nada, impasibles a las cuatro de la madrugada o lamiéndose una pata; acicalándose, tendidos al sol, entre la hierba crecida de los jardines, la panza tibia, o dejando su impronta en las puertas de viejos caserones abandonados.
Gatos hablándole como sólo ellos saben hacerlo; gatos foráneos, gatos atropellados, muertos en peleas de callejones; gatos semisalvajes habitantes de quebradas, gatos circulando por tejados sostenidos con viejos neumáticos, acechando palomas, asomando orejas de improviso o con sigilo entre los geranios, mirando impertérritos desde su altura y distancia de siglos, gatos como exhalaciones, noctámbulos, de aristocráticas cabezas, ojos persas o egipcios husmeando restos de pescado en el Mercado.
Alucinante, persistente la mirada de los gatos, mimetizándose entre el color cobrizo de la tierra o de latas de zinc que recubren paredes.
Los gatos se pasean y entregan secretos a la noche, secretos que nadie desea conocer, pronunciados en una lengua ahora olvidada, en un desconocido idioma, y los séquitos gatunos ronroneantes adheridos a las piernas de los que se creen sus dueños. ¿Cuántos gatos puedes contar mientras transitas por esta ciudad dormida, por esta ciudad de casas indiferentes, de escaleras interminables como la noche?
Entre la heterogénea sonoridad de la ciudad puede detectarse el silencio omnipresente de ese séquito disperso que alguien debiera, en algún momento, perseguir y recolectar, el de los gatos dentro del portentoso contexto de esa ciudad.
Como a muchas personas, nada le cuesta distraerse de las cosas realmente importantes, como cancelar las cuentas de la luz o encontrar comestibles más económicos. Porque siempre encuentra razones para olvidar todo aquello si ve a algún gato aparecer.
Los gatos se asemejan a veces a los seres humanos, piensa ella mientras recorre la ciudad. Gatos y brujas. Gatos cafiches y putas. Gatos de salón, prisioneros tras las ventanas y entre los visillos. Gatos de yeso, gatos de feria mordisqueando frutas, gatos de puerto, de bodegas, al podrido perfume de los quesos; gatos de mercados, entre cajas de manzanas y sacos de cebolla o sobre un mostrador de tienda.
¡Qué sería de esa ciudad fantasma sin sus felinos! huidizos, misteriosos, en callejones, bajando por inacabables escaleras como transeúntes cualquiera, incólumes frente al desastre de esta ciudad que se desmorona después de cada temporal; gatos solitarios como muchos habitantes del somnoliento y harapiento ancladero que es esa ciudad; gatos en celo sobre muros y techumbres, emergiendo de la oscuridad, de la noche, de la nada, impasibles a las cuatro de la madrugada o lamiéndose una pata; acicalándose, tendidos al sol, entre la hierba crecida de los jardines, la panza tibia, o dejando su impronta en las puertas de viejos caserones abandonados.
Gatos hablándole como sólo ellos saben hacerlo; gatos foráneos, gatos atropellados, muertos en peleas de callejones; gatos semisalvajes habitantes de quebradas, gatos circulando por tejados sostenidos con viejos neumáticos, acechando palomas, asomando orejas de improviso o con sigilo entre los geranios, mirando impertérritos desde su altura y distancia de siglos, gatos como exhalaciones, noctámbulos, de aristocráticas cabezas, ojos persas o egipcios husmeando restos de pescado en el Mercado.
Alucinante, persistente la mirada de los gatos, mimetizándose entre el color cobrizo de la tierra o de latas de zinc que recubren paredes.
Los gatos se pasean y entregan secretos a la noche, secretos que nadie desea conocer, pronunciados en una lengua ahora olvidada, en un desconocido idioma, y los séquitos gatunos ronroneantes adheridos a las piernas de los que se creen sus dueños. ¿Cuántos gatos puedes contar mientras transitas por esta ciudad dormida, por esta ciudad de casas indiferentes, de escaleras interminables como la noche?
Hacia dónde caminamos?
Por momentos pareciera que los procesos que actualmente se viven, que vivimos en Venezuela no nos llevarán a ningún lado. Porque se percibe pesimismo en algunos sectores, en algunos compañeros, como si las cosas no fluyeran, porque la burocracia, como una hidra de cien cabezas parece invencible a pesar de todas las luchas. Falta además mucha formación política. Todos repiten consignas. Pocos analizan o proponen y nadie se atreve a disentir públicamente. Falta IMAGINACIÓN!!!!
En noviembre son las elecciones a alcaldes y gobernadores, probablemente el chavismo, los candidatos del PSUV (Partido SOcialista Unido de Venezuela) arrasen. Sería un triunfo táctico importante y ya no tendrán excusas para avanzar, para consolidar. Si los candidatos del proceso se quedan en el puro discurso, demostrarán que no son más que unos oportunistas de escasa visión y nulas ideas que lo que harán es repetir los errores de la Cuarta República.
Sin embargo, ahí estamos, con Chávez, creyendo en que si bien no es nada fácil la construcción de un nuevo modelo de sociedad, se puede avanzar. Después de todo, utopía refiere al "topos", al lugar que no se alcanza nunca pero que constituye en referente, el faro que guía este barco, esta nave de locos en la que vamos. Es un "no lugar" en el imaginario colectivo y entre todas y todos podemos materializarlo.
En noviembre son las elecciones a alcaldes y gobernadores, probablemente el chavismo, los candidatos del PSUV (Partido SOcialista Unido de Venezuela) arrasen. Sería un triunfo táctico importante y ya no tendrán excusas para avanzar, para consolidar. Si los candidatos del proceso se quedan en el puro discurso, demostrarán que no son más que unos oportunistas de escasa visión y nulas ideas que lo que harán es repetir los errores de la Cuarta República.
Sin embargo, ahí estamos, con Chávez, creyendo en que si bien no es nada fácil la construcción de un nuevo modelo de sociedad, se puede avanzar. Después de todo, utopía refiere al "topos", al lugar que no se alcanza nunca pero que constituye en referente, el faro que guía este barco, esta nave de locos en la que vamos. Es un "no lugar" en el imaginario colectivo y entre todas y todos podemos materializarlo.
martes, 23 de septiembre de 2008
Racismo, dominación y revolución en Bolivia
Este fragmento lo he tomado de un artículo escrito por Adolfo Guilly para el diario La Jornada, México el 23 de septiembre.
"La derecha boliviana, las viejas y no tan viejas élites, los dueños y señores de las tierras y las vidas, fueron derrotados por la inmensa revuelta indígena y popular que se inició con la guerra del agua en el año 2000, culminó con la rebelión de El Alto en octubre de 2003 y concluyó con el acceso de Evo Morales a la presidencia en enero de 2005. La nueva Constitución, aún sujeta a referéndum, y otras medidas del gobierno boliviano han sido pasos para consolidar al nuevo gobierno en el terreno jurídico, político y económico.
Este curso fue aprobado una vez más por la enorme mayoría del pueblo boliviano en el reférendum del 10 de agosto: 67 por ciento de los votos –es decir, más de dos tercios–, con puntas superiores a 85 por ciento en las comunidades del Altiplano. La minoría blanca dominante en la región oriental se ha sublevado y, con saña y ferocidad, desafía esos resultados electorales nacionales y amenaza secesión.
Esa minoría sabe bien que no se trata de meras “ampliaciones democráticas” sino de una revolución que cuestiona su poder y sus privilegios, el “entramado hereditario” de su mando despótico. Pues una revolución es uno de aquellos momentos culminantes en que el movimiento insurgente del pueblo toca las bases mismas de la dominación, trata de destruirla y alcanza a fracturar la línea divisoria por donde pasa esa dominación en la sociedad dada.
No se trata de la línea que separa a gobernantes y gobernados, cuestión política, sino de aquella que separa a dominantes y subalternos. El clásico nombre de revolución social se refiere a la subversión de esa dominación social y no solamente política o económica.
Esa línea divisoria es nítida y profunda en Bolivia. No es tan sólo una dominación de clase, que sí existe. Es sobre todo una dominación racial conformada desde la Colonia y confirmada en la República oligárquica desde 1825 en adelante.
En esa dominación, ser ciudadano de pleno derecho significa ser blanco o mestizo asimilado. Para llegar a ser ciudadano, un indio tiene que dejar de ser indio y reconocerse y ser reconocido como blanco; romper con su comunidad histórica concreta, la de los aymaras, los quechuas, los guaraníes u otra de las muchas comunidades indígenas bolivianas; y entrar como subordinado recién llegado a la comunidad abstracta de los ciudadanos de la República. No se espera que la República cambie y sea como es su pueblo. Se exige que ese pueblo cambie en sus hombres y sus mujeres, renuncie a su ser y su historia y sea como es la República de los blancos, los ricos, los letrados, los hispano-hablantes –donde, por lo demás, el imborrable color de su piel condenaría siempre a esas mujeres y hombres a una ciudadanía de segunda. Tal es la índole de esta dominación."
"La derecha boliviana, las viejas y no tan viejas élites, los dueños y señores de las tierras y las vidas, fueron derrotados por la inmensa revuelta indígena y popular que se inició con la guerra del agua en el año 2000, culminó con la rebelión de El Alto en octubre de 2003 y concluyó con el acceso de Evo Morales a la presidencia en enero de 2005. La nueva Constitución, aún sujeta a referéndum, y otras medidas del gobierno boliviano han sido pasos para consolidar al nuevo gobierno en el terreno jurídico, político y económico.
Este curso fue aprobado una vez más por la enorme mayoría del pueblo boliviano en el reférendum del 10 de agosto: 67 por ciento de los votos –es decir, más de dos tercios–, con puntas superiores a 85 por ciento en las comunidades del Altiplano. La minoría blanca dominante en la región oriental se ha sublevado y, con saña y ferocidad, desafía esos resultados electorales nacionales y amenaza secesión.
Esa minoría sabe bien que no se trata de meras “ampliaciones democráticas” sino de una revolución que cuestiona su poder y sus privilegios, el “entramado hereditario” de su mando despótico. Pues una revolución es uno de aquellos momentos culminantes en que el movimiento insurgente del pueblo toca las bases mismas de la dominación, trata de destruirla y alcanza a fracturar la línea divisoria por donde pasa esa dominación en la sociedad dada.
No se trata de la línea que separa a gobernantes y gobernados, cuestión política, sino de aquella que separa a dominantes y subalternos. El clásico nombre de revolución social se refiere a la subversión de esa dominación social y no solamente política o económica.
Esa línea divisoria es nítida y profunda en Bolivia. No es tan sólo una dominación de clase, que sí existe. Es sobre todo una dominación racial conformada desde la Colonia y confirmada en la República oligárquica desde 1825 en adelante.
En esa dominación, ser ciudadano de pleno derecho significa ser blanco o mestizo asimilado. Para llegar a ser ciudadano, un indio tiene que dejar de ser indio y reconocerse y ser reconocido como blanco; romper con su comunidad histórica concreta, la de los aymaras, los quechuas, los guaraníes u otra de las muchas comunidades indígenas bolivianas; y entrar como subordinado recién llegado a la comunidad abstracta de los ciudadanos de la República. No se espera que la República cambie y sea como es su pueblo. Se exige que ese pueblo cambie en sus hombres y sus mujeres, renuncie a su ser y su historia y sea como es la República de los blancos, los ricos, los letrados, los hispano-hablantes –donde, por lo demás, el imborrable color de su piel condenaría siempre a esas mujeres y hombres a una ciudadanía de segunda. Tal es la índole de esta dominación."
“Al menos uno que diga no, y Roma tiembla”...crónica a propósito de los sucesos en Bolivia.
Al menos que uno diga NO y Roma tiembla. Es una frase atribuida a Espartaco. Chávez le ha dicho NO a los gringos y los ha mandado al carajo. Muchos temblaron, rasgaron vestiduras, no gusta eso a la gente bien, no es políticamente correcto, son todos tan siúticos, tan hipócritas, tan asustadizos, que decirle que se vaya a la mierda al Imperio es más que osadía, es temeridad o estupidez, según algunos. Yo, como en casi todo, estoy de acuerdo con mi Comandante Chávez, aún cuando se salga a cada rato del protocolo y de las formas. Pero ese es su estilo y qué fue!! El impulsó la UNASUR, su creación. Hoy se reunieron en Santiago para hablar, proponer y actuar frente al golpe de estado civil y prefectural que está en curso en Bolivia. Una serie de resoluciones que, al parecer, deberían funcionar para ir en apoyo del castigado pueblo boliviano. No había ningún gringo monitoreando o saboteando o haciendo lobby como acostumbran hacer en la ONU ni qué decir en la OEA. UNASUR es un organismo que pretende ser autónomo de la tutela y de la injerencia yanqui, eso es dignidad, soberanía, independencia.
Acá se mostraron muchas imágenes, la mayoría de Reuters y de la AP, que, sin embargo, “sospechosamente”, “extrañamente” no han sido mostradas por los canales comerciales. Allí se ven los ataques a la empresa telefónica, los saqueos y destrucciones de las Oficinas d Impuestos, al canal de TV estatal. Y lo que es peor, las golpizas a personas, a muchas de las cuales, se llevan las bandas armadas de Santa Cruz y de los que se ignora el paradero. Veo a un hombre ensangrentado que mira con súplica a la cámara de televisión y al que un joven fascista se lleva al a fuerza. Me dan escalofríos, quizás a estas horas esté muerto. La llamada Juventud cruceñista. Grupos neofascistas, algunos se desplazan en jeeps color rojo con una svástica, rostros cubiertos, pagados con dinero de la NED, La National Endowmment for Democracy que es quien financia a los grupos desestabilizadores, el organismo que sirve de pantalla a la CIA y apoya logística y económicamente a los grupos de derecha que están incursos en la desestabilización del gobierno de Evo Morales. Silencio en los canales comerciales. Esa es la ética periodística. Lo que habla de quiénes están tras los medios de comunicación, a quién pertenecen. La libertad de prensa sólo es necesaria cuando sirve a determinados intereses, a los de las minorías que controlan el poder económico y mediático. Igual sucede con la democracia, mientras les sirva apelarán a ella, de lo contrario, no tendrán ningún empacho en pasar por sobre su cadáver. Así ha pasado en Palestina, así pasa ahora en Bolivia. Las mayorías pueden votar pero sólo si su voto ratifica al poder imperial y a sus lacayos de las oligarquías locales.
Y sí, Chávez expulsó al embajador gringo en solidaridad con Bolivia, y qué! Sucede que Venezuela tiene y demuestra de esta manera, su grado de fortaleza, de independencia y yo me siento profundamente orgullosa de esa actitud, de su valentía y de sus palabras, porque América Latina se respeta, coño! aunque sé que debe haber sido motivo de críticas en los medios comunicacionales del mundo y de mi país.
Ya no estamos más solos, ha dicho Chávez en reiteradas ocasiones. América Latina pareciera ser otra, la que siempre soñamos, unida por los intereses de las grandes mayorías históricamente postergadas. No obstante, sería un error subestimar al enemigo, y las arremetidas imperiales en esta lucha que adquiere por instantes, rasgos épicos, serán cada vez mayores. Bush termina su mandato y quiere dejar la casa en orden, de acuerdo a los mandatos divinos, porque Dios es anticomunista, seguramente.
Veo TVN en su señal internacional y escucho al periodista que hace un sucinto pero completísimo análisis (para los parámetros chilenos) de la situación boliviana, le dedican mucho tiempo a Bolivia, demasiados segundos, casi tantos como a hablar de las ramadas, el 18 y el sobrepeso que sobrevendrá tras los excesos gastronómicos y etílicos. Pero en el análisis del periodista faltan muchos datos, es un lenguaje tan pretendidamente objetivo que cae en el otro bando, como si ese supuesto equilibrio que busca, lo que hace, en el fondo, es favorecer a los poderes imperiales a los que, sin que se percate, está sirviendo. Cómo? Pues mediante la omisión de información. Porque no hace mención a que Evo Morales fue ratificado en un Referéndum revocatorio con más del 67% de apoyo de los bolivianos. Tampoco señala que quienes impulsan el separatismo quieren mantener el control de los hidrocarburos y que quieren los impuestos jugosos que hasta ahora percibían por ese concepto y que el gobierno boliviano desea se distribuyan entre todos. Es como el lenguaje de Foxley cuando dice que existe “diferencias” entre los sectores de la sociedad boliviana y hace algunas horas han masacrado a campesinos, incluidas mujeres y niños, quienes fueron asesinados por sicarios comandados o enviados por uno de los prefectos, Leopoldo Fernández, hoy prófugo de la justicia y quien, en todos los años que gobernó, sólo tiene en su haber 30 kilómetros de carretera pavimentada. .No habla el diligente y regio periodista de TVN del sabotaje, corte de caminos, desabastecimiento que han padecido los bolivianos, tampoco de la permanente descalificación que hacen de Evo Morales los prefectos de la llamada Media Luna, pertenecientes a la alta burguesía boliviana, racista en extremo, dueña de casi todo y uno que otro desclasado y pagado. Nadie hace mención a las golpizas que deben enfrentar los campesinos e indígenas cuando llegan a las ciudades, eso, en un país donde el 70% de la población tiene rasgos aymaras, quechuas o de otras etnias. Eso acá sí lo han mostrado en el canal de tv del Estado venezolano.
Hay planes de sediciosos para acabar con el gobierno bolivariano y para asesinar a Chávez. Se habla de un “Octubre rojo” que nada tiene que ver con la revolución rusa, y que la oposición venezolana es un derroche de originalidad ha llamado así porque pretenden manchar de sangre al país. Y es que en noviembre son las elecciones a alcaldes y gobernadores y la oposición no logra unirse, son pocos y no se ponen de acuerdo, todos quieren ser candidatos: entre derechistas demócratas, que quieren participar en el juego y aspiran a alguna cuota de poder y la derecha ultra, que, a “ultranza” desean derrotar a “la dictadura chavista” como la llaman, por el medio que sea y así recuperar el poder que siempre tuvieron. No quieren llegar a las elecciones, porque saben que van a perder, porque ni siquiera tienen candidatos que alguien apoye, como no sean ellos mismos. Perdieron credibilidad y además, son rascas.
Probablemente comiencen a hacer “desaparecer” alimentos de las estanterías para generar, nuevamente, un falso desabastecimiento, cuando lo que hubo hace meses fue acaparamiento y especulación. Así, mientras estaba embarazada era un lío conseguir leche o avena, por ejemplo, o aceite o harina. Pero whisky siempre hubo y productos como queso manchego, aceitunas españolas o vino chileno no faltan en los supermercados. Los Mc Donalds siempre cuentan con numerosa clientela. Doy fe de ello porque hay uno en la esquina de donde vivo.
Pasan muchas cosas en Venezuela, esto siempre está animado. A veces se percibe pesimismo en quienes apoyan al gobierno bolivariano, pero es un pesimismo pequeñoburgués, porque se fijan en los errores (y existen miles de fallas) que se cometen en los sectores en los cuales se desenvuelven, que son los de la clase media, profesional, inserta en instituciones del Estado. Allí se siguen palpando las fallas, los defectos de las sociedades capitalistas, el burocratismo, la ineficiencia, la corrupción. Es un sabotaje desde dentro. Sin embargo, las cosas están mejor que hace 10 años, mejor que hace 5 años. Porque los niveles de participación de las grandes mayorías va en aumento, porque las personas se han estado formando, leyendo, estudiando, hay orgullo de ser venezolano, esperanza en el futuro del país y de los hijos, porque todo el que se lo propone si se organiza, sea en Consejo Comunal, sea en una cooperativa, un sindicato obrero, indígena, estudiantil, etc., puede alcanzar sus objetivos: apoyo de las instituciones del Estado para sus proyectos, para dignificar su vida: desde adquisición de maquinaria, insumos, semillas o capacitación para una cooperativa agrícola, hasta pavimentar calles o dotar de alumbrado eléctrico a un barrio que nunca lo tuvo antes
Acá se mostraron muchas imágenes, la mayoría de Reuters y de la AP, que, sin embargo, “sospechosamente”, “extrañamente” no han sido mostradas por los canales comerciales. Allí se ven los ataques a la empresa telefónica, los saqueos y destrucciones de las Oficinas d Impuestos, al canal de TV estatal. Y lo que es peor, las golpizas a personas, a muchas de las cuales, se llevan las bandas armadas de Santa Cruz y de los que se ignora el paradero. Veo a un hombre ensangrentado que mira con súplica a la cámara de televisión y al que un joven fascista se lleva al a fuerza. Me dan escalofríos, quizás a estas horas esté muerto. La llamada Juventud cruceñista. Grupos neofascistas, algunos se desplazan en jeeps color rojo con una svástica, rostros cubiertos, pagados con dinero de la NED, La National Endowmment for Democracy que es quien financia a los grupos desestabilizadores, el organismo que sirve de pantalla a la CIA y apoya logística y económicamente a los grupos de derecha que están incursos en la desestabilización del gobierno de Evo Morales. Silencio en los canales comerciales. Esa es la ética periodística. Lo que habla de quiénes están tras los medios de comunicación, a quién pertenecen. La libertad de prensa sólo es necesaria cuando sirve a determinados intereses, a los de las minorías que controlan el poder económico y mediático. Igual sucede con la democracia, mientras les sirva apelarán a ella, de lo contrario, no tendrán ningún empacho en pasar por sobre su cadáver. Así ha pasado en Palestina, así pasa ahora en Bolivia. Las mayorías pueden votar pero sólo si su voto ratifica al poder imperial y a sus lacayos de las oligarquías locales.
Y sí, Chávez expulsó al embajador gringo en solidaridad con Bolivia, y qué! Sucede que Venezuela tiene y demuestra de esta manera, su grado de fortaleza, de independencia y yo me siento profundamente orgullosa de esa actitud, de su valentía y de sus palabras, porque América Latina se respeta, coño! aunque sé que debe haber sido motivo de críticas en los medios comunicacionales del mundo y de mi país.
Ya no estamos más solos, ha dicho Chávez en reiteradas ocasiones. América Latina pareciera ser otra, la que siempre soñamos, unida por los intereses de las grandes mayorías históricamente postergadas. No obstante, sería un error subestimar al enemigo, y las arremetidas imperiales en esta lucha que adquiere por instantes, rasgos épicos, serán cada vez mayores. Bush termina su mandato y quiere dejar la casa en orden, de acuerdo a los mandatos divinos, porque Dios es anticomunista, seguramente.
Veo TVN en su señal internacional y escucho al periodista que hace un sucinto pero completísimo análisis (para los parámetros chilenos) de la situación boliviana, le dedican mucho tiempo a Bolivia, demasiados segundos, casi tantos como a hablar de las ramadas, el 18 y el sobrepeso que sobrevendrá tras los excesos gastronómicos y etílicos. Pero en el análisis del periodista faltan muchos datos, es un lenguaje tan pretendidamente objetivo que cae en el otro bando, como si ese supuesto equilibrio que busca, lo que hace, en el fondo, es favorecer a los poderes imperiales a los que, sin que se percate, está sirviendo. Cómo? Pues mediante la omisión de información. Porque no hace mención a que Evo Morales fue ratificado en un Referéndum revocatorio con más del 67% de apoyo de los bolivianos. Tampoco señala que quienes impulsan el separatismo quieren mantener el control de los hidrocarburos y que quieren los impuestos jugosos que hasta ahora percibían por ese concepto y que el gobierno boliviano desea se distribuyan entre todos. Es como el lenguaje de Foxley cuando dice que existe “diferencias” entre los sectores de la sociedad boliviana y hace algunas horas han masacrado a campesinos, incluidas mujeres y niños, quienes fueron asesinados por sicarios comandados o enviados por uno de los prefectos, Leopoldo Fernández, hoy prófugo de la justicia y quien, en todos los años que gobernó, sólo tiene en su haber 30 kilómetros de carretera pavimentada. .No habla el diligente y regio periodista de TVN del sabotaje, corte de caminos, desabastecimiento que han padecido los bolivianos, tampoco de la permanente descalificación que hacen de Evo Morales los prefectos de la llamada Media Luna, pertenecientes a la alta burguesía boliviana, racista en extremo, dueña de casi todo y uno que otro desclasado y pagado. Nadie hace mención a las golpizas que deben enfrentar los campesinos e indígenas cuando llegan a las ciudades, eso, en un país donde el 70% de la población tiene rasgos aymaras, quechuas o de otras etnias. Eso acá sí lo han mostrado en el canal de tv del Estado venezolano.
Hay planes de sediciosos para acabar con el gobierno bolivariano y para asesinar a Chávez. Se habla de un “Octubre rojo” que nada tiene que ver con la revolución rusa, y que la oposición venezolana es un derroche de originalidad ha llamado así porque pretenden manchar de sangre al país. Y es que en noviembre son las elecciones a alcaldes y gobernadores y la oposición no logra unirse, son pocos y no se ponen de acuerdo, todos quieren ser candidatos: entre derechistas demócratas, que quieren participar en el juego y aspiran a alguna cuota de poder y la derecha ultra, que, a “ultranza” desean derrotar a “la dictadura chavista” como la llaman, por el medio que sea y así recuperar el poder que siempre tuvieron. No quieren llegar a las elecciones, porque saben que van a perder, porque ni siquiera tienen candidatos que alguien apoye, como no sean ellos mismos. Perdieron credibilidad y además, son rascas.
Probablemente comiencen a hacer “desaparecer” alimentos de las estanterías para generar, nuevamente, un falso desabastecimiento, cuando lo que hubo hace meses fue acaparamiento y especulación. Así, mientras estaba embarazada era un lío conseguir leche o avena, por ejemplo, o aceite o harina. Pero whisky siempre hubo y productos como queso manchego, aceitunas españolas o vino chileno no faltan en los supermercados. Los Mc Donalds siempre cuentan con numerosa clientela. Doy fe de ello porque hay uno en la esquina de donde vivo.
Pasan muchas cosas en Venezuela, esto siempre está animado. A veces se percibe pesimismo en quienes apoyan al gobierno bolivariano, pero es un pesimismo pequeñoburgués, porque se fijan en los errores (y existen miles de fallas) que se cometen en los sectores en los cuales se desenvuelven, que son los de la clase media, profesional, inserta en instituciones del Estado. Allí se siguen palpando las fallas, los defectos de las sociedades capitalistas, el burocratismo, la ineficiencia, la corrupción. Es un sabotaje desde dentro. Sin embargo, las cosas están mejor que hace 10 años, mejor que hace 5 años. Porque los niveles de participación de las grandes mayorías va en aumento, porque las personas se han estado formando, leyendo, estudiando, hay orgullo de ser venezolano, esperanza en el futuro del país y de los hijos, porque todo el que se lo propone si se organiza, sea en Consejo Comunal, sea en una cooperativa, un sindicato obrero, indígena, estudiantil, etc., puede alcanzar sus objetivos: apoyo de las instituciones del Estado para sus proyectos, para dignificar su vida: desde adquisición de maquinaria, insumos, semillas o capacitación para una cooperativa agrícola, hasta pavimentar calles o dotar de alumbrado eléctrico a un barrio que nunca lo tuvo antes
domingo, 21 de septiembre de 2008
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha y los zapatistas...Marcos y la parodia de un texto canónico
La parodia del texto de Miguel de Cervantes y la influencia ejercida en la prosa del Subcomandante Marcos, resulta evidente no solamente en las posdatas de Durito, sino en las misivas dirigidas a personalidades del mundo intelectual (Manuel Vázquez Montalbán, John Berger) o político (juez Baltazar Garzón de España).
La riqueza de El ingenioso hidalgo… tanto en lo lexical, la sintaxis, el refranero popular, los diálogos, las aventuras en que se ven envueltos los protagonistas, los valores caballerescos, la sociedad dibujada por Cervantes, las referencias autoriales de los clásicos (Ovidio, Homero, Séneca, Platón, Virgilio), del Siglo de Oro (Garcilaso de la Vega), el cantar de gesta, la novela caballeresca (Amadís de Gaula), los diversos mitos y leyendas así como otros géneros narrativos o poéticos, constituyen, prácticamente, una fuente inagotable al interior de la cual, el Subcomandante Marcos ha encontrado los medios que sirven a sus fines, siendo la parodia uno de ellos, aunque, como ya se ha visto, no el único.
El caballero es un elemento de la cultura universal que trasciende la Edad Media y su literatura, puesto que corresponde, según los criterios medievales, a un tipo superior de ser humano. Por ejemplo, los caballeros de la mesa redonda, Galaad o Percival, fueron símbolos de la pureza de los caballeros que buscaban el Santo Grial, así como los templarios participaron en las cruzadas con la intención de recuperar Tierra Santa. Pero no sólo cualidades religiosas se encontraban en ellos, pues el arrojo, la valentía y hasta la temeridad fueron rasgos que cultivaron para oponerse, a través de sus acciones, a las injusticias propias del mundo feudal.
La fusión entre la realidad, la leyenda y posteriormente la ficción, darán paso a la novela de caballería, en la cual sus protagonistas realizarán las más diversas hazañas para demostrar así su valentía, su honra e idealismo, en un mundo poblado de dragones, gigantes, magos, doncellas y nobles perversos. Este género de novelas, fue derivando cada vez, hacia argumentos más absurdos y cuya calidad, Cervantes, en su obra canónica, deplora en boca del cura que participará en la quema de libros de caballería que constituían la biblioteca de Alonso Quijano.
En el caso del personaje don Durito, éste hace suyos los valores, ideas y espíritu caballerescos, que se resumen en un acuerdo entre lealtad absoluta para con las creencias a las cuales somete toda su vida y de esa forma expresa su rechazo a la corrupción y la maldad. Todo ello por sí solo no constituye un problema, pero si consideramos que Durito, al igual que don Quijote, pertenecen a una época muy posterior a lo narrado en tales obras, que el mundo del siglo XVII o el de las postrimerías del siglo XX ha cambiado desde la Edad Media, y más aún, cuando debemos tomar en cuenta que don Quijote, ni era caballero sino un hidalgo, algo viejo y carente del vigor que se requería para tales aventuras o que Durito es un coleóptero de no más de 4,5 cms. que habita en plena selva mexicana, entonces, ambas empresas se tornan absurdas, anacrónicas e imposibles, y la parodia, la caricatura, la ironía y la comicidad que a través de ellos expresan sus autores, comienza a hacerse visible.
Quienes se han dedicado al rastreo de antecedentes en la obra de Cervantes, ponen énfasis en que“con los obligados trasbordos paródicos, Cervantes llevó a cabo, en verdad, en Don Quijote, numerosas imitaciones de otros autores, sobre todo clásicos.” [1]
Para la elaboración de su personaje, Subcomandante Marcos tomará prestados fragmentos completos de la obra de Cervantes (que se encarga de citar a pie de página) y varias de las acciones de Durito, serán realizadas a imitación del personaje, de manera no sólo evidente, sino que, además, se encargará de dejar en claro: “Me queréis desprestigiar diciendo que de El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha plagio mis parlamentos...” se indigna Durito, parodia de un personaje también paródico, que posee rasgos de comicidad, humor o ironía que se desprenden de su apariencia y la ridiculez de su indumentaria: “Durito debe estar de pie sobre el altero de recortes de periódicos, con Excalibur en la diestra mano y la siniestra en el pecho y la otra diestra en la cintura y la otra arreglándose la armadura y la otra... Ya no me acuerdo cuántos brazos tiene Durito...”
También esa parodia se percibe a través de su vocabulario o las acciones que realiza, así como la adaptación que hace de su nombre de acuerdo al lugar de procedencia (Lacandona) al igual que don Quijote tomó su apellido de La Mancha como ya antes hizo Amadís de Gaula. A pesar de todo esto, nos muestra que tras él, existe algo más que una simple caricatura. Las intenciones que mueven a Durito, al igual que a Don Quijote movía ese idealismo del cual se ha hecho representante con el paso del tiempo, se hallan inmersas en toda una serie de estrategias adoptadas por el zapatismo y que aquí revisaré.
La posdata “Que, aunque no os deis cuenta, encierra un misterio. (encantador, como todos los misterios)” se inicia con un largo monólogo de Durito, extraído del capítulo XXV (1ra. Parte) de El ingenioso hidalgo... titulado “El que trata de las extrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al valiente caballero de la Mancha, y de la imitación que hizo a la penitencia de Beltenebros”. Allí, el escarabajo recurre a una parte del parlamento donde don Quijote decide lamentarse y volverse loco ante la supuesta ingratitud de Dulcinea, se autoproclama, “don Durito de La Lacandona” y de paso, designa, sin su consentimiento, escudero al Sup. Llama a su vez, Excalibur a su espada (una ramita), conocedor de que todo caballero andante posee una, como el Cid, la Colada y la Tizona, Roldán posee a Durandarte y el rey Arturo, la Excalibur, que extrajo, según la leyenda, de una roca para así probar valor y nobleza, hecho que el narrador confirma, pero no refiriéndose a un dato extraído de algún libro de historia o literatura, sino del más mediático y popular video infantil de dibujos animados “La espada en la piedra” de Walt Disney. Es de hacer notar, que la espada, de acuerdo con Jung, representa la fuerza solar, pero con Durito, ésta más bien constituye una parodia, por inversión y desfiguración del sentido del objeto de tan profunda significación para el caballero como lo era su espada. Aquí se trata de un objeto frágil, que guarda similitud con el poder bélico de los zapatistas (rifles de palo), la espada que blande Durito, en todo caso, es la palabra y esa doncella por la cual se lamenta podría ser la “Señora sociedad civil”.
Durito recurre al capítulo XLVIII (1ra parte) de El ingenioso hidalgo..., que habla “Del extraño modo con que fue encantado don Quijote de la Mancha, con otros famosos sucesos” para comunicar al mundo que ha decidido dedicarse al oficio de caballero andante, pues “muchas son las injusticias que ha de remediar mi incansable espada y ya impaciente está su filo por probar el cuello de sindicatos independientes.” Durito inicia su viaje al D.F para participar en la marcha del 1 de mayo. En esta posdata (“Que sigue desfaciendo entuertos de madrugada y ofrece, a una lejana doncella, un ramillete de rojos claveles escondido un cuento que se llama...”), Durito presenta a su cabalgadura, una tortuga cuyo nombre, de acuerdo con Marcos más bien constituye un delirio: Pegaso, como el caballo alado del héroe Beleforonte que combatió a la Quimera.
El caballo es considerado una figura arquetípica, hijo de la noche y del misterio, es portador a la vez de la muerte y de la vida, ligado al fuego, es destructor y triunfante, y al agua, puede nutrir tanto como asfixiar. También representa, durante la juventud, la impetuosidad, el deseo, el ardor, la fecundidad. El caballo es capaz de guiar a su jinete en medio de la oscuridad. Y para los psicoanalistas, símbolo del inconsciente. De acuerdo con Jung, los caballos a causa de su velocidad e intensidad simbolizan el viento, el fuego y la luz. Por ejemplo los caballos de fuego de Helios, los corceles de Héctor se llamaban Xanthos (amarillo claro), Podargos (de pies rápidos), Lampos (brillante) y Aithon (ardiente). Sigfrido monta el corcel del trueno llamado Grane.
La tortuga, como símbolo de la cultura mayense, y que revisé en el capítulo anterior, posee cualidades que en nada coinciden con las de un caballo; si en éste se valora la velocidad, impetuosidad, fuerza, etc., en aquélla destaca su pesadez y lentitud, pero también la fortaleza, la persistencia, y por extensión la paciencia.
Pegaso, ante los ojos de Durito, posee cualidades propias de una cabalgadura capaz de guiar al caballero, como la de otros héroes de la historia o la ficción (Babieca, Bucéfalo), lo mismo que pretendía don Quijote con su jumento a quien pomposamente llama Rocinante, o con esa fantasía que es Clavileño Alígero y que hace su aparición en los capítulos XL y XLI (2da Parte).
Marcos realiza una paródica caracterización de los caballos con los cuales ha debido recorrer la selva Lacandona o que pertenecían a los indígenas de las comunidades, animales acostumbrados al rigor de la selva, pero bastante venidos a menos: “El Puma, famélico caballo, tan flaco como un perchero (...) que, según cuentan, murió de melancolía en un potrero. El Choco, que si la antigüedad valiera grados militares, comandante fuera. Caballo diestro y noble que, sin ojo diestro, con el izquierdo se las arreglaba para librar acantilados y lodazales”
Estos caballos representan con sus características, precisamente una imagen de lo opuesto que se espera de la montura de un caballero andante, de un héroe o de un guerrillero y eso le confiere a tal descripción cierto tono de comicidad.
El relato que se titula “P.D. Que sigue desfaciendo entuertos de madrugada y ofrece, a una lejana doncella, un ramillete de rojos claveles escondido en un cuento que se llama... Durito III (El neoliberalismo y el movimiento obrero)” es una narración llena de alusiones irónicas acerca del movimiento sindical mexicano, las marchas del 1 de mayo, día de los trabajadores y la economía microempresarial necesaria para sobrevivir en un mundo dominado por el neoliberalismo. “Fidel Velázquez, que siempre se ha preocupado por la economía de los obreros, dijo que no había dinero para hacer el desfile. (...) Pero es un infundio, el secretario del Trabajo rápidamente dijo que no era por miedo, que era una decisión “mmmuy respetable” del sector obrero, y...”
La ironía de este enunciado apunta hacia Velázquez, octogenario dirigente sindical, y al temor de realizar el clásico desfile del 1 de mayo, ante las críticas que pudiese recibir. El narrador, luego de exponer, minuciosamente, las causas de esta decisión, se apresura en aclarar la falsedad de las mismas, aunque el verdadero sentido de lo señalado queda de manifiesto precisamente en vocablos como “infundio”, “miedo” y “respetable” que sugieren lo opuesto de lo expresado, que se reafirma con el recurso de las comillas, poniendo en entredicho la veracidad de las palabras y la repetición del grafema /m/ en el adverbio, recurso con que sugiere al lector el alargamiento de la sonoridad de dicho vocablo, para así despejar toda duda en cuanto al tono irónico del enunciado.
El tópico del “mundo al revés” se hace presente en la posdata que toma fragmentos de los capítulos XLV y XLVIII (1ra. Parte) de El ingenioso hidalgo...[2] Este tópico se originó en la Antigüedad y se refiere a un trastorno generalizado del mundo. Por ejemplo, Marcos extrae los fragmentos de la obra de Cervantes que convienen para imprecar, en voz de Durito, a sus opositores y a quienes lo amenazan, “Venid acá, gente soez y malnacida”, es su respuesta a las autoridades mexicanas, también la respuesta de don Quijote a la cuadrilla presidida por don Fernando; al primero, por la persecución del ejército ordenada por el presidente Zedillo, en el segundo, se trata de la orden de aprehensión (ya cumplida) que pesaba contra el personaje por parte de la Santa Hermandad por haber liberado a los galeotes en un episodio anterior. Si las disparatadas acciones del héroe del siglo XVII, con toda lógica y justicia debieran ser castigadas, aunque los argumentos de don Quijote no dejan dudas acerca de su locura y por ello habría que dejarlo en libertad, paradojalmente, sus razonamientos nos sugieren lo contrario “¿saltear de caminos llamáis al dar libertad a los encadenados, soltar los presos, acorrer a los miserables?”
Don Quijote invierte el sentido de lo considerado correcto o legal, mediante la lógica que confiere a sus acciones y las motivaciones que las guiaron, puesto que “la realidad exterior es vivida por él en sus propios términos, cobra sentido gracias a su voluntad.”[3] La locura le impide comprender la realidad y el alcance de lo realizado, no obstante verse guiado por los más elevados ideales, como la libertad y la justicia para con el oprimido y el desvalido. Pero, esa misma locura que el personaje de Cervantes expresa, sirve a los propósitos del zapatismo, totalmente lúcido al momento de recurrir a esos improperios, por muy literarios que estos sean, y lanzarlos contra las autoridades gubernamentales que los persiguen. A eso añade Durito un elemento irónico, porque, a su juicio, los caballeros deben quedar exentos de cualquier tipo de persecución, en virtud de la noble condición de la cual están investidos. Todo lo cual no deja de ser irónico, puesto que es el personaje y los zapatistas quienes se encuentran en desventaja y no aquellos a quienes insulta: el “mundo al revés” o trastorno de ese mundo en que el rebelde increpa al poderoso, pero también las balandronadas del personaje surten un efecto cómico. Marcos dota de un nuevo sentido estas furibundas y teatrales palabras del siglo XVII, le confiere humor a una situación conflictiva en que tanto él como los zapatistas en su conjunto son objeto de hostigamiento por parte del ejército mexicano e ironiza con la, a su juicio, elevada misión de un guerrillero. De esta forma, el mundo al revés permite que se elogie aquello que, desde la perspectiva de lo que se considera políticamente correcto, es censurable.
Finalmente, el rasgo platónico, propio de todo caballero que se precie de tal, se materializa en el amor hacia una dama a la que, escasamente ve por encontrarse viajando y dedicado al combate de las injusticias que imperan en el mundo. Don Quijote fija su amor en Dulcinea del Toboso, como Amadís tendrá por dama a Oriana y Durito, la “Señora sociedad civil” por quien se lamenta y a quien escribe cartas, buscando así ganar el afecto de la voluble dama mediante flores (cartas, propuestas).
Dulcinea de la Lacandona habría sido encantada y Merlín se aparece ante Durito “con rostro de calaca (calavera) y cuerpo de huesuda”, para revelar el secreto de tal encantamiento. Según Durito, el encantamiento se romperá si el Sup se propina una azotaína, a lo cual éste se niega rotundamente. Lamentablemente, desconozco el contexto en que fue escrita dicha posdata, ya que las flagelaciones sugieren un trasfondo que no se menciona, pero ya en otros textos, el Sup se queja ante Durito por los castigos que amenazan caer sobre él si no cumple lo prometido. Marcos suele reiterar, que él obedece a los hombres y mujeres indígenas, por lo que es probable que él mismo esté recurriendo a una alusión para así no hacer referencia directa a la situación que ocasionaría un castigo como el propuesto por Merlín. Dicho castigo podría obedecer a la incorrecta toma de decisiones políticas durante las negociaciones políticas con el gobierno o, a otra constante, que Durito le recrimina al Sup: la oscuridad conceptual en las misivas, que se prestan a polémicas y erróneas interpretaciones por parte de los lectores.
Con respecto a la escritura de cartas, que es el vehículo a través del cual Marcos/Durito se comunican con la “Señora sociedad civil”, éstas se realizan ante la imposibilidad de comunicarse de manera directa. “La carta tiene como supuesto la ausencia. Se escribe una carta al que no está (…) al que una distancia insalvable lo separa de mí.”[4] Las lamentaciones de Durito no son gratuitas, puesto que la ausencia de esa dama es real, al igual que lo es la distancia geográfica. Además, esta “Señora sociedad civil”, como su nombre lo indica, corresponde a un sujeto que se encuentra disperso y que no contesta las misivas a través del mismo medio, al menos las de Durito.
Durito constituye una parodia de la parodia, es decir, del personaje don Quijote, a través del cual Cervantes realiza la crítica de las novelas de caballería y los vestigios del mundo feudal que aún persisten en España. La parodia y la ironía a las cuales recurre Marcos escudándose en la autoridad del texto canónico, permiten subvertir ese orden que se impone en la sociedad globalizada, la cual fomenta el exterminio silencioso de, en este caso, las minorías étnicas, de “Los más pequeños... Los más dignos...Los últimos.”[5] Porque Durito es un ideólogo, sus ideas, sus puntos de vista “se introducen en el diálogo con base en un mismo principio. Las opiniones ideológicas (...) están también dialogizadas internamente, y en un diálogo externo se combinan siempre con las réplicas internas del otro...”[6]
Durito es un personaje con conciencia histórica que, aunque se encuentre a ras de tierra, viva al margen, se arma y rearma (se disfraza, se convierte en otros) no se diluye en la irracionalidad, en las actitudes banales, lo anecdótico, el chiste o el espectáculo, aunque, eso puede parecer por momentos, recurriendo a la parodia del discurso literario clásico para construir su personaje, imitando autores clásicos (Homero) “el día afila la espinosa cabellera de Apolo para asomarse al mundo” o “...mientras Apolo no rasgue la falda de la noche con sus áureos cuchillos...” ; invierte el orden, confundiendo las metas de un caballero “¡Debemos salir a desfacer doncellas, enderezar viudas, socorrer bandidos y encarcelar al desvalido!” que logra un efecto cómico, por lo absurdo pero también familiar del enunciado y por la alusión política que encierra. Durito cita autores que copia o plagia, los que, supuestamente, fueron sus amigos: “la ponencia (con Bertold Brecht) la empezamos al finalizar la Segunda Guerra Mundial y ya no la pudimos terminar.” Algunos de esos personajes que le son tan familiares pertenecen al campo de la ficción como Sherlock Holmes (en la posdata, Cherloc Jolms).
Como indica Bajtin para referirse a la escritura de Rabelais “se buscan analogías y consonancias para desfigurar lo serio dándole connotaciones cómicas.” Incluso, cuando Marcos efectúa las críticas al neoliberalismo, polemiza con las autoridades mexicanas y con los partidos políticos o se burla de sus propias limitaciones, de sus errores o de su escritura, Marcos, muestra una lucidez no exenta de humor.
El mismo Bajtin señala que Rabelais buscaba mediante su escritura “el lado débil del sentido, la imagen y el sonido de las palabras y ritos sagrados que permitían convertirlos en objeto de burla a través de un mínimo detalle que hacía descender el ritual sacro a lo inferior material y corporal.”
Estas prácticas paródicas se repiten en la literatura y otras formas de representación (música, teatro, cine, cómics, pintura) mediante los diferentes códigos que se empleen en dichas manifestaciones artísticas. En los escritos de Marcos/Durito, se desacraliza lo que se suele tener por solemne o sagrado, desde las consignas tan caras a la izquierda hasta la literatura canónica, pasando por las instituciones como la UNAM; de esta manera el humor implícito en las posdatas pretende mostrarnos el mundo desde otra perspectiva.
Pero Durito además parodia a su creador, a Marcos, pues a semejanza de éste vive en la selva, fuma pipa y escribe y, así como el Sup, en una entrevista señala “Alguna vez viví en la estación de autobuses de Monterrey donde vendí ropa usada en las calles.. (...) Después viví en San Diego. Fui taxista en Santa Bárbara. Trabajé en un restaurant de San Francisco.[7]”
Durito, según cuenta el propio Marcos, también ha realizado trabajos similares. ”ahora recuerdo que Durito], una vez me contó que fue minero en el estado de Hidalgo y petrolero en Tabasco.”
El peligro del neoliberalismo hace que el personaje adopte vertiginosamente todos los rostros, todas las máscaras y todos los registros de que pueda ser capaz (caballero, detective, zapatista, cantante de rock, escritor, escultura o ponente), es la única forma de sobrevivir y oponerse dignamente al modelo económico y a su discurso hegemónico, porque las clases dominantes no son las que suelen adaptarse a los cambios, a lo nuevo, ya que ni tienen necesidad de ello y los probables escenarios o nuevos contextos culturales en poco o nada afectan su necesidad de mantenerse como grupo dominante.[8] No es el caso de Durito, de los zapatistas, de los indígenas, quienes deben movilizarse, permanecer despiertos (“insomnes”) a fin de no ser aniquilados o asimilados, porque “No hay nada más insensato en el México de hoy que ser indígena o joven rockero o caballero andante o escarabajo” revelando de esa manera su carácter de seres subalternos, de perdedores, de socialmente prescindibles.
Parece que resulta muy difícil, complejo y agotador conservar la identidad, la diferencia en un mundo que tiende más bien a lo opuesto, es decir a la uniformidad. Ahora bien, esta mundialización también implica el que las diferencias se hagan más visibles, pero no necesariamente que se pretenda avasallarlas. En lo referente al zapatismo, el gobierno mexicano piensa de manera distinta, viéndolo como un obstáculo para el progreso antes que como a un grupo que debe vivir de acuerdo a pautas y principios que deben respetarse. La diversidad cultural no es vista por las autoridades como una experiencia que puede llegar a ser enriquecedora, puesto que para los sectores dominantes esta coexistencia no tiene mayor valor.
[1] Aguirre, M. La obra narrativa de Cervantes. La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1978. P. 24.
[2] Capítulo XLV “Donde se acaba de averiguar la duda del yelmo de Mambrino y de la albarda, y otras aventuras sucedidas, con toda verdad,” y XLVIII “Del extraño modo con que fue encantado don Quijote de la Mancha, con otros famosos sucesos.” Cervantes, Miguel
[3] García, F. Citado por Aguirre, M. En Op. Cit. P. 259
[4] Morales, Leonidas. Cartas de amor y sujeto femenino en Chile. Siglos XIX y XX. Santiago, Edit. Cuarto Propio, 2003. P. 26
[5] Votán Zapata vive en nuestras muertes: Ejército Zapatista. Comunicado del CCRI-CG del EZLN en La Jornada de México. Lunes 11 de abril de 1994. P. 17.
[6] Bajtin, M. Op. cit. P. 195
[7] Vázquez M, M. Entrevista realizada a Marcos por el San Francisco Chronicle. en www.vespito.net
[8] La interculturalidad que viene. El diálogo necesario. Barcelona, Icaria, 1998. P. 203
El árbol sagrado en la escritura del Sup Marcos
Un segundo espacio es la copa de la Ceiba (Ceiba pentandra) que puede ser escondite o ruedo taurino. El árbol sagrado corresponde a una estructura simbólica y mítica muy potente y de gran importancia para los pueblos indígenas, y que sirve para sostener y explicar la concepción del mundo que poseen.
Marcos y Durito se ocultan entre sus ramas. En la mayoría de las culturas, el árbol es considerado como portador de poder, de salvación y de vida, porque la colectividad se congrega en torno a él. También es símbolo de fenómenos celestes, asociado a los ritos de renovación de la vida y, por ende, a la madre: está el “árbol de la vida” o árbol del paraíso; el “árbol del conocimiento”, el ciprés, consagrado a la diosa Afrodita; Dionisio planta una higuera a la entrada del Hades; los hindúes adoran el aswatha (Ficus religiosa), que cobija a Vishnú, Brahma y Maheswar; los egipcios tenían como sagrado al sicómoro; el Yggdrasill, fresno de los nórdicos, es el árbol de los mundos y protector de la comunidad que abarca los tres mundos y encierra el misterio de la vida y de la muerte.[1] La reiteración de este elemento sagrado en diferentes culturas a través de los tiempos le confiere un valor de arquetipo, por cuanto éste corresponde a una imagen simbólica que tiende a repetirse. En las culturas mesoamericanas, la Ceiba y el ahuehuete tienen un lugar privilegiado; particularmente, en la religiosidad maya, la Ceiba representa el cielo, con un pájaro (un quetzal) en la parte más alta de la copa, el cual se asocia al dragón y que simboliza el semen de la vida que todo lo fecunda.[2] Es también un medio para transitar de un ámbito a otro. Este pájaro-serpiente es capaz de viajar entre el cielo y la tierra. Para Mercedes de la Garza, otro aspecto importante con respecto a la Ceiba, guarda relación con la simbología de este árbol, en tanto “accis mundi” o punto de transición y cambio entre lo terrenal, el inframundo y el espacio celeste, espacios que son cuidados por los hombres para que coexistan en armonía y el ciclo de la naturaleza pueda continuar. Al respecto, tomaré la descripción de la tapa del sarcófago del rey maya Pacal porque ilustra la importancia que se confería a estos elementos de la naturaleza, que siguen siendo de gran significación para los modernos descendientes de los mayas:
“Un ave celestial permanece posado en la copa, mientras una
serpiente se enrosca en torno al mundo del medio o nivel
terrenal (...) De esta forma los antepasados se comunicaban
a través de la serpiente de la visión, la deidad que permitía
la comunicación entre ambos mundos.” [3]
Marcos y los zapatistas recurren a la Ceiba para ocultarse entre sus ramas protectoras; en este árbol, el Sup escribe, envía mensajes en una botella o se evade momentáneamente de las obligaciones que le impone su rango; es ruedo donde practicar lances a la luna-toro; también, “una isla con aspiraciones de volar” y a ésta llega una botella mensajera “flotando en la cresta de una nube y quedó atorada en una de las ramas de la Ceiba.” Este árbol representa al mundo, una sociedad conformada por seres humanos que desean mejorar su vida y su futuro.
Las ceibas “sirven para guardar la noche”, es decir, cobijar el espacio de lo sagrado, de lo cósmico, pues ésta, en su carácter ontológico es origen y es fin, el espacio del cual procede la vida y al cual debe retornar el ser humano una vez que haya cumplido su ciclo. Noche es muerte y disolución, sueño, ocaso, destino; de la noche emergen seres nocturnos como los murciélagos o las lechuzas, de ella proceden los indígenas, en ella se ocultan y permanecen despiertos para avanzar, son los insomnes que la historia necesita”, a la noche retornarán cuando mueran, con lo cual el narrador se hace eco de una recurrente preocupación del ser humano, como lo es la finitud.
Los árboles, que además cobijan otros seres vivos, también están hechos de hojas, como los libros, quizás la propuesta zapatista consista en un solo gran libro o un solo gran árbol, no pienso aquí en el sentido bíblico, sino en la capacidad de renovación del árbol en el cual sus hojas mueren, pero otras toman su lugar, y los zapatistas, como los quetzales de la mitología se encargarían de nutrir ese árbol, son la savia y tienen un lugar privilegiado, pues deben intentar recobrar el equilibrio que sus comunidades (como una parte del mundo que representan) han perdido.
[1] Van der Looew. Op. cit. P.50.
[2] De la Garza, Mercedes en http://www.montero.org.mx
[3] Lundquist, J. Op. Cit. P. 30
Marcos y Durito se ocultan entre sus ramas. En la mayoría de las culturas, el árbol es considerado como portador de poder, de salvación y de vida, porque la colectividad se congrega en torno a él. También es símbolo de fenómenos celestes, asociado a los ritos de renovación de la vida y, por ende, a la madre: está el “árbol de la vida” o árbol del paraíso; el “árbol del conocimiento”, el ciprés, consagrado a la diosa Afrodita; Dionisio planta una higuera a la entrada del Hades; los hindúes adoran el aswatha (Ficus religiosa), que cobija a Vishnú, Brahma y Maheswar; los egipcios tenían como sagrado al sicómoro; el Yggdrasill, fresno de los nórdicos, es el árbol de los mundos y protector de la comunidad que abarca los tres mundos y encierra el misterio de la vida y de la muerte.[1] La reiteración de este elemento sagrado en diferentes culturas a través de los tiempos le confiere un valor de arquetipo, por cuanto éste corresponde a una imagen simbólica que tiende a repetirse. En las culturas mesoamericanas, la Ceiba y el ahuehuete tienen un lugar privilegiado; particularmente, en la religiosidad maya, la Ceiba representa el cielo, con un pájaro (un quetzal) en la parte más alta de la copa, el cual se asocia al dragón y que simboliza el semen de la vida que todo lo fecunda.[2] Es también un medio para transitar de un ámbito a otro. Este pájaro-serpiente es capaz de viajar entre el cielo y la tierra. Para Mercedes de la Garza, otro aspecto importante con respecto a la Ceiba, guarda relación con la simbología de este árbol, en tanto “accis mundi” o punto de transición y cambio entre lo terrenal, el inframundo y el espacio celeste, espacios que son cuidados por los hombres para que coexistan en armonía y el ciclo de la naturaleza pueda continuar. Al respecto, tomaré la descripción de la tapa del sarcófago del rey maya Pacal porque ilustra la importancia que se confería a estos elementos de la naturaleza, que siguen siendo de gran significación para los modernos descendientes de los mayas:
“Un ave celestial permanece posado en la copa, mientras una
serpiente se enrosca en torno al mundo del medio o nivel
terrenal (...) De esta forma los antepasados se comunicaban
a través de la serpiente de la visión, la deidad que permitía
la comunicación entre ambos mundos.” [3]
Marcos y los zapatistas recurren a la Ceiba para ocultarse entre sus ramas protectoras; en este árbol, el Sup escribe, envía mensajes en una botella o se evade momentáneamente de las obligaciones que le impone su rango; es ruedo donde practicar lances a la luna-toro; también, “una isla con aspiraciones de volar” y a ésta llega una botella mensajera “flotando en la cresta de una nube y quedó atorada en una de las ramas de la Ceiba.” Este árbol representa al mundo, una sociedad conformada por seres humanos que desean mejorar su vida y su futuro.
Las ceibas “sirven para guardar la noche”, es decir, cobijar el espacio de lo sagrado, de lo cósmico, pues ésta, en su carácter ontológico es origen y es fin, el espacio del cual procede la vida y al cual debe retornar el ser humano una vez que haya cumplido su ciclo. Noche es muerte y disolución, sueño, ocaso, destino; de la noche emergen seres nocturnos como los murciélagos o las lechuzas, de ella proceden los indígenas, en ella se ocultan y permanecen despiertos para avanzar, son los insomnes que la historia necesita”, a la noche retornarán cuando mueran, con lo cual el narrador se hace eco de una recurrente preocupación del ser humano, como lo es la finitud.
Los árboles, que además cobijan otros seres vivos, también están hechos de hojas, como los libros, quizás la propuesta zapatista consista en un solo gran libro o un solo gran árbol, no pienso aquí en el sentido bíblico, sino en la capacidad de renovación del árbol en el cual sus hojas mueren, pero otras toman su lugar, y los zapatistas, como los quetzales de la mitología se encargarían de nutrir ese árbol, son la savia y tienen un lugar privilegiado, pues deben intentar recobrar el equilibrio que sus comunidades (como una parte del mundo que representan) han perdido.
[1] Van der Looew. Op. cit. P.50.
[2] De la Garza, Mercedes en http://www.montero.org.mx
[3] Lundquist, J. Op. Cit. P. 30
La cueva del deseo: el referente indígena en un texto del Subcomandante Marcos
El referente cultural de las culturas indígenas tanto maya como náhuatl sostiene uno de los relatos creados por el Subcomandante Marcos, líder del EZLN. En este texto, aparece el que es considerado por la crítica como el personaje más logrado por Marcos: don Durito de la Lacandona, o, simplemente Durito, escarabajo y caballero andante. Uno de estos relatos, se titula “Que narra lo ocurrido al Sub y al Durito en el décimo segundo día del repliegue, de los misterios de La cueva del deseo, y de otros infelices sucesos que hoy nos dan risa, pero esa vez hasta el hambre se nos quitó” o, sencillamente, “La cueva del deseo" y cuyos referentes simbólicos analizaré en las páginas siguientes.
Trata el relato de un hombre de extrema fealdad a quien los indígenas llamaban el Jolmash (cara de mono) y los blancos “el animal”. El Sup comienza la narración durante una noche de insomnio, contándole a Durito acerca de las muchas cuevas que existen por esos lados de la selva y, particularmente, de una a la que nadie se atreve a entrar, según le ha contado Camilo, su compañero zapatista
“La cueva del deseo” es un lugar prohibido, al que nadie se atreve a entrar, pues pesa sobre ella una historia “fea” (un tabú), pese a la advertencia y a que el tabú “es evitación del acto y la palabra por temor al poder”[1]. Por eso no se dice en el relato hecho por Marcos qué es exactamente lo que ha sucedido y por qué las personas evitan acercarse a la cueva. Aunque no lo mencionen los personajes y tampoco el narrador, allí existe un poder que se ha acumulado y hay que estar atento a ello, ser precavido. La curiosidad hace que Durito no sólo quiera conocer el secreto de la historia sino también aventurarse a buscarla y descubrir qué hay allí.
El narrador cuenta que “Vino de lejos un hombre. Vino o ya estaba. No se sabe. Eran otros años muy pasados.” Transcurre la existencia del Jolmash en una época y lugar que no podemos precisar, salvo cuando señala “se vivía y se moría igual, sin esperanza y en el olvido”, ya existían entonces las injusticias, y el Jolmash era evitado por los “naturales de estos suelos y también los extranjeros que eran dueños de tierras, hombres y destinos.” O sea, el narrador nos entrega indicios acerca de un espacio geográfico habitado por personas de distinta procedencia (los naturales, los extranjeros) y relaciones de servidumbre. Se mezclan, en el relato, tiempo histórico (“los extranjeros que eran dueños de tierras, hombres y destinos”) y tiempo mítico (“Eran otros años muy pasados”). El personaje protagónico vive aislado, es un marginal que se relaciona sólo con un anciano de la comunidad, casi ciego y, por tanto, ajeno a experimentar repulsión ante su rostro. En la mitología griega se consideraba a los hombres ciegos como capaces de predecir el futuro como Tiresias; eran también sabios pues la oscuridad les permitía ver más allá. Mientras que para algunos estar ciego era desconocer la realidad de las cosas, negar la evidencia, para otros, significa que la persona ignora la apariencia engañosa del mundo y gracias a eso tiene el privilegio de conocer su realidad secreta, profunda, prohibida al común de los mortales.
El Jolmash baja al arroyo a encontrarse con el anciano cuando oscurece pero en su lugar descubre a un grupo de mujeres lavando ropa, sus ojos se fijan en una de ellas, entonces “pura mirada se hizo su corazón”, momento que le bastó para desencadenar en él la pasión y el deseo que produce “letrado delirio que le llenaba las manos”
Por sus condiciones geológicas, México es un país de cavernas Para los estudiosos de la religiosidad, la caverna o cueva suele ser considerada en las distintas culturas como un espacio sagrado, restringido, puerta de acceso a lo divino, al inframundo, tabú, donde residen entidades sobrenaturales y, desde la más remota antigüedad, han servido de santuarios (Altamira, Lascaux), pues con su oscuridad, encierran misterio y simbolizan el viaje interior. En psicología, Carl Jung relaciona la caverna con las profundidades del subconsciente, donde radican las fuerzas de la irracionalidad, habita la energía de la naturaleza, y donde muchas veces practica sus ritos el chamán, el mago o el curandero y en los cuales tiene lugar el trance extático. Chevalier y Gheerbrant señalan también que la cueva es el lugar para el nacimiento y la regeneración, también de la iniciación y del renacimiento al que conducen las pruebas del laberinto.
Un mito náhuatl hace alusión a la diosa de la tierra, la cual era una especie de monstruo, lleno de ojos y bocas y que fue partida en dos por otros dioses (tezcatlipocas). De ella habrían nacido las cosas: así, de sus cabellos se originaron los árboles, flores y hierbas, de su piel las hierbas más pequeñas, de sus ojos brotaron las fuentes y cavernas pequeñas, de sus bocas nacieron los ríos y cuevas más grandes, mientras que las montañas y los valles provinieron de su nariz y su espalda. Por lo cual, las cuevas y cavernas corresponderían a una parte del cuerpo de la diosa.
Marcos toma elementos de la religiosidad prehispánica que consideraba a la caverna o cueva como “prototipo de salvaguarda de la vida a través de los tiempos” [2] pues era receptora de las deidades, entendidas como aquellas potencias capaces de ordenar el mundo. En la religiosidad maya, la vida es ordenada a través del calendario donde el tiempo, las eras míticas (katunes)[3] estaban separadas por catástrofes (inundaciones, sequías, huracanes); en un texto maya se lee
“Cuando se asiente 1 Muluc, Inundación, se hablarán entre sí las montañas sobre la redondez de la tierra” (...) e “2 Ix Jaguar, será el tiempo de la pelea violenta” (...) “4 Kan, Piedra preciosa, será el día en que decline el katún 5 Ahau. Será el tiempo en que se amontonen las calaveras y lloren las Moscas en los caminos...” [4]
Entonces, para los antiguos habitantes de México, la cueva aparece como espacio de salvación y, a pesar del proceso de evangelización que se inició durante el Virreinato, los indígenas no excluyeron de su pensamiento religioso este espacio tan propicio para sus manifestaciones religiosas y lo incorporaron al culto oficial, es decir, a las prácticas de la religión católica. Bonfil Batalla señala también que “cientos de cuevas y manantiales conservan evidencias de ritos ancestrales, algunos de los cuales todavía se practican regularmente.”[5]
La cueva fue lugar de refugio temporal para los indígenas durante el período de la Conquista, pero también en la actualidad supone actividades tácticas, de resistencia y estrategia y con emplazamientos insurgentes en Chiapas”[6]. Al respecto, en documentos escritos por Marcos y dirigidos a los miembros del EZLN en los que analizaba la derrota de Corralchén, señalaba en 1993: “hace tres días mandé a dos insurgentes para ver lo que quedó y me dicen que limpiaron completamente todo, revisaron todos los hoyos y cuevas y destruyeron todas las instalaciones.”[7] También otra integrante del EZLN, la capitana Gabriela, menciona la función de la cueva como refugio de los insurgentes “Lo escuchamos en el radio que no tenemos que dejar cosas de mujeres. (...) algunas cosas lo metieron en la cueva.” En este relato, la cueva se convierte en el refugio del Jolmash.
Por otra parte, los seres de gran fealdad se han repetido a lo largo de la historia en las narraciones mitológicas (Minotauro) y de la literatura (Frankestein, el jorobado Quasimodo, La Bestia del cuento infantil), seres que poseen rasgos espirituales como nobleza, humildad, ingenuidad, compasión, pero que provocan repulsión, burla y rechazo por parte de las personas que los ven y que nos remiten a aquella zona oscura dentro de nosotros mismos; Del Jolmash nada se dice que pueda sugerir una conducta reprobable o criminal. Mas, el amor humano, puede llegar a esconderse bajo la apariencia de un animal, de ahí que este personaje experimente una pasión que no tiene nada de platónica y sólo se limite a la necesidad de materializar el acto carnal.
El rechazo de los otros hacia el Jolmash ¿se debe sólo a su diferencia física? Tanto el personaje del relato del Sup, como Quasimodo o Frankestein podrían catalogarse como el “salvaje”, pues representan la otredad, lo distinto. El Jolmash llega a pedirle a quien ama “¡No miréis, señora (...) la pobre facha que adorna mi cara! y en cambio le ruega que escuche aquello que desea decirle “que vuestros oídos miradas se hagan...”
Los personajes creados por Mary Shelley o Víctor Hugo en sus novelas, tampoco establecen vínculos, debido a su apariencia no se les permite; en el primero, sólo su creador mantiene contacto con él, después, por breve lapso un hombre anciano y también ciego, mientras que Quasimodo es visto sólo por el sacerdote y, posteriormente, por la gitana Esmeralda que se compadece de él.
En las narraciones europeas, Frankestein o Quasimodo no tiene más opción que la muerte al no encontrar correspondencia a sus sentimientos y a su soledad, la Bestia del cuento infantil experimenta un proceso de muerte-resurrección, rompiéndose el hechizo que lo mantenía bajo la apariencia de un ser monstruoso. El Jolmash parece encontrar identificación con el Sup, quien, por otra parte, y en tono de chanza, siempre mediante la autoironización, está haciendo alusiones a su desproporcionada nariz y a su escasa suerte con las mujeres. El Sup no es indígena (“natural”), tampoco extranjero, aunque no se sabe de dónde vino exactamente, pero con su escritura intenta llegar a esa “Señora” que identificamos con la sociedad civil, a la cual, en este caso específico, pide que sus oídos “mirada se hagan”. A esta mujer desconocida y misteriosa la podemos relacionar con los mitos mayas en donde los ríos y la naturaleza en general, son considerados por los indígenas, amplios espacios habitados por entidades divinas. Las ixtabai, sirenas malignas, de día son las yaxché o ceibas del bosque que durante la noche se transformaban en hermosas mujeres y así encantaban y atrapaban a los hombres que andaban desprevenidos.
Este relato también puede recoger el mito del origen de uno de los huéspedes de la selva maya, en este caso, el mono, quien es considerado en diversas mitologías como un ser fallido o disminuido “cuyas facultades decayeron por las faltas cometidas en otras épocas.”[8] Sin embargo, los lacandones los consideran una especie superior a la de otros animales y lo asocia a la inteligencia, la sabiduría y la sensibilidad.
Elemento de la cultura náhuatl, en lo que respecta a la presencia del mono (ozomatin), éste se encuentra en los sistemas calendáricos. De acuerdo con los nahuas, quien nacía bajo este signo, era considerado alegre y amante de toda forma de placer. El mono es el animal del dios Xochipilli o Macuilxótil, patrón de los bailarines, músicos, bufones y artesanos. Los anales de esta cultura, también hablan de hombres-mono (tlaca-ozomatin), que durante la “edad del viento” fueron arrojados y esparcidos por los montes.”[9] Recordemos que el Jolmash es llamado, precisamente, cara de mono y que se desconocía su procedencia, por lo que si buscamos una conexión o influencia con el mito náhuatl, el Jolmash bien podría haber sido arrojado por el viento o ser parte de esa raza ya desaparecida.
“Su signo era 4-viento./ Se cimentó luego el cuarto sol, /se decía Sol de Viento./ Durante él todo fue llevado por el viento. /Todos se volvieron monos. /Por los montes se esparcieron, / se fueron a vivir los hombres mono.”[10]
Recordemos que el Jolmash es llamado, precisamente, cara de mono y que se desconocía su procedencia, por lo que si buscamos una conexión o influencia con el mito náhuatl, el Jolmash bien podría haber sido arrojado por el viento o ser parte de esa raza, ya desaparecida, pues los monos no serían sino los hombres que sobrevivieron a la destrucción por el viento.
Si el amor erótico se concreta en la unión, sea ésta real o simbólica, la primera aquí no ocurre, pues el Jolmash no se encuentra con dicha mujer y hasta se sugiere que ha sido producto de su imaginación, pero, simbólicamente, la unión se genera con el ingreso a la cueva y el descubrimiento de las pinturas y petroglifos (conocimiento), los que quizás sean mensajes que han llegado o se han mantenido a través del tiempo y estaban allí, esperando ser descifrados.
El Jolmash le escribe a esa dama: “Barco seré y agitado mar, para que en vuestro cuerpo entre” o “Un pirata soy ahora, señora de tierna tormenta”. Es un lenguaje inspirado en la lírica española con marcado erotismo “Señora del húmedo destello”, le escribe a esa mujer a quien sólo ha visto una vez “Espada de mil espejos es el ansia de mis ganas por el cuerpo vuestro”.
Es interesante ver cómo los psicoanalistas, pero particularmente Jung, al referirse a la libido, hacen una asociación con la boca como lugar de concentración de las fuerzas emocionales en el niño, luego, ésta, se relaciona con el fuego y la palabra o el lenguaje porque todo los contenidos estarían cargados energéticamente y, en consecuencia, poseerían un vasto significado simbólico y, evidentemente, el lenguaje, en cierta forma, lo expresa todo.
La analogía de esta cita con la encendida escritura de cartas del Jolmash resulta clara. Los zapatistas para referirse a sus comunicados los definen como cargados de fuego por la intensidad y convicción de que están investidas las ideas que expresan. El fuego es fuerza benéfica y destructora. En el caso del Jolmash, su propia energía, esa fuerza caótica se enfoca y concentra, a través de las epístolas, en función de esa mujer deseada y distante. El Jolmash, al igual que el Sup, escribe cartas: si en el primero, el erotismo es único protagonista e ignoramos si las misivas son enviadas o llegan a destino; en el segundo en cambio, la libido, en sentido junguiano, se manifiesta en su capacidad para canalizar la energía hacia un proyecto que él califica como ético.
Pero además, el Jolmash se evade, sumergiéndose al interior de una cueva. Esto sucede una noche de tormenta, su champita (choza) es alcanzada y destruida por un rayo que lo obliga a buscar refugio en una cueva cercana. El rayo antecede a la tormenta y aparece asociado, en la cultura maya, al dios de la lluvia, del viento, el trueno y el relámpago, de la fertilidad y la agricultura (Chac). La lluvia también es símbolo de fecundidad, de esperanza capaz de fertilizar la tierra, de hacer que ésta germine, pero la noche tormentosa también es un elemento característico del Romanticismo, como una alegoría de la subjetividad y la irracionalidad, que se desatan al igual que lo hacen los fenómenos climatológicos
Al interior de la cueva, el Jolmash descubre “figuritas de parejas”, imágenes grabadas o pintadas en las paredes que representarían rituales eróticos, es decir, entra a lo que podría ser un santuario para el amor y la procreación, espacio que, por lo demás, se encontraría en muchas culturas y que puede ser tanto una cueva como una gruta o un bosque.
Ejemplos de esos rituales eróticos aparecen en la mitología náhuatl: una historia narra, que cierta vez que los dioses bajaron a la tierra, sorprendieron al interior de una cueva al joven dios Piltzintecuhtli, junto a Xochiquetzal, deidad caracterizada como brillo del faldellín de estrellas que atrae a los hombres.[11]
La presencia de petroglifos ha sido motivo recurrente en las cavernas sagradas, pues delimitan espacios y es necesario estar preparados antes de internarse en ellos. Quizás es por eso que el Jolmash pierde la noción de la realidad y no desea salir de esa representación del útero, de esa cavidad en la cual se introduce o retorna, con lo que se indica el tránsito de un tiempo al otro (humano/sagrado). De la matriz sólo puede surgir la vida, en este caso es el mismo Jolmash renaciendo. La profundidad sugiere que la vida surge de la tierra y que la muerte, sea esta real o simbólica, se supera devolviendo el cuerpo a las profundidades, a la primera madre. Así, existiría una relación entre la cueva del Jolmash y la muerte o internación del personaje en esa cueva que lo llevaría a una vida futura. También la soledad facilita el acceso a lo inconsciente pues en la oscuridad de esa cueva que podemos interpretar como lo inconsciente se esconde un tesoro, el “tesoro difícil de alcanzar”, el cual abre las posibilidades de una vida y progreso “espirituales” o “simbólicos”
En esta cueva”un manantial había, y cajitas que, al abrirlas, hablaban terrores y maravillas que pasaron y sucederían”. Con esas palabras se sugiere a la cueva como oráculo y donde el manantial (agua) se asocia con la profecía, es decir con un conocimiento o saber particulares que no le está permitido a cualquiera. Ya antes, hice referencia a lo prohibido, a aquello a lo cual no se puede tener acceso si no se es un iniciado, pero aquí podemos establecer una analogía entre esta cueva y la entrada a los templos, más si recordamos que los templos eran antiguamente cuevas, donde los misterios son transmitidos a través de rituales “y se supone que su conocimiento ha de guardarse en secreto, es decir, que no debe transmitirse a los no iniciados.”[12] Los misterios son a su vez tesoros, en el relato, están encerrados en cajitas capaces de hablar, anticipar el futuro o mostrar lo ya sucedido, es decir, la historia, con lo que se sugiere que el tiempo no se sucede de forma lineal sino circular, la creencia predominante en las culturas antiguas, no solamente precolombinas y, además, que los pueblos de diversas maneras, por diferentes mecanismos, son capaces de resguardar su memoria.
El agua es símbolo del subconsciente, tiene significación maternal pues del agua surge la vida. Su simbolismo aparece en el Antiguo Testamento, en Ezequiel “Después me hizo volver a la entrada del templo, y vi que manaba agua de debajo del umbral del templo hacia oriente” (47.1) Y en el Apocalipsis
“Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente
como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la plaza de la ciudad. Y de una y otra parte
del río, había el árbol de la vida, que lleva doce géneros
de frutos...” (Apocal., 22,1 y sigts.)
La fuente simboliza el origen de la vida y, de manera más general, simboliza todo origen. La fuente es la primera manifestación en el plano de las realidades humanas de la materia cósmica fundamental, sin la cual no podría asegurarse la fecundación el crecimiento de las especies. Es como la lluvia, sangre divina, semilla del cielo y símbolo de la maternidad. La fuente es memoria, y también conocimiento.
¿Qué es eso que descubre el Jolmash y lo impulsa a permanecer al interior de la cueva? No lo sabemos, sólo contamos con indicios de lo exterior, de lo descriptivo, de aquello que el narrador señala, pero desconocemos la naturaleza del impulso del Jolmash, por qué se aísla y encierra a escribirle a esa mujer amada a quien nunca verá.
No podemos dejar de pensar en la alegoría de la caverna de Platón, cuando leemos este relato del Jolmash. El filósofo griego pensaba, a propósito de la naturaleza de las cosas concretas y materiales del mundo, que la condición humana se asemejaba a la de prisioneros al interior de una caverna oscura, dentro de la cual, una hoguera proyectaba sombras, las únicas que estos prisioneros (los hombres) lograban ver y por tanto aceptaban como la realidad, ya que desconocían otra realidad. Luego, esas sombras proyectadas serían apenas una forma distorsionada de la realidad. Liberar al hombre de las cadenas, es decir, de las pasiones, los errores, de la alienación y hacerle ver la luz del conocimiento es lo que plantea el filósofo griego, por lo que puede deducirse que “el mundo visible sólo puede explicarse por la contemplación del mundo invisible.”[13] También Miguel de Cervantes, en El ingenioso hidalgo... recrea este mito en el capítulo XXII y XXIII (2da. Parte) “Donde se da cuenta de la grande aventura de la cueva de Montesinos, que está en el corazón de la Mancha, a quien dio felice cima el valeroso don Quijote de la Mancha...” En este capítulo de El ingenioso hidalgo, don Quijote ingresa a la caverna con ayuda de Sancho, quien permanece fuera, ya en su interior se duerme y al despertar, de acuerdo a sus propias palabras, tiene una visión:
“Un real y suntuoso palacio o alcázar, cuyos muros y paredes parecían de transparente y claro cristal fabricado; del cual, abriéndose dos grandes puertas, vi que por ellas y hacia mí se venía un venerable anciano vestido con un capuz
de bayeta morada (...) era Montesinos, a quien la cueva tomó el
nombre” [14]
Según la narración que don Quijote hace a Sancho y al estudiante que los guiaba, Montesinos fue quien extrajo el corazón de su amigo Durandarte, cuando éste murió en Roncesvalles, para entregarlo a Belerma. En esa cueva, también se encontraban encantados por Merlín una serie de personajes de las novelas de caballería, como Guadiana, Ginebra o Lanzarote del Lago. La aventura posee indudables o reconocibles elementos oníricos, es una exploración de las estructuras del subconsciente del protagonista a través del encuentro con personajes de la literatura europea del medioevo, en mundos extraños, subterráneos y mágicos. En todo caso, el viaje/descenso/internación, tanto de don Quijote como del Jolmash en la cueva pueden ser considerados como experiencias iniciáticas, viajes, a la vez, de introspección psicológicas a través de los sueños y retrospectivos; gracias a la recuperación arqueológica y la escritura, el final queda abierto a las interpretaciones que los lectores quieran efectuar. Aunque el narrador cuente que el Jolmash nunca salió de la cueva no podremos saber qué ocurrió después, si en realidad se quedó allí para siempre, si regresó al mundo exterior.
Sin embargo, el relato que Marcos hace a Durito, parece haberse inspirado en una narración oral de los mayas de las Tierras Bajas de la península de Yucatán. Trata de Yum K´aax (De yum: señor, y k´aax: selva) que habitaba en una caverna. Este personaje es uno de los más mencionados en la literatura oral maya, en Yucatán, se lo venera como el guardián de la selva y de las milpas, protege el maíz y los silos. La historia en cuestión, refiere las aventuras de dos adolescentes, quienes, habiéndose alejado de su hogar, fueron capturados por Yum K´aax, éste, durante los años que los mantuvo en su poder, les enseñó cantos y hechizos para enfrentar los peligros de la selva. Pero los jóvenes, cuando sintieron el deseo de estar con una mujer, huyeron de lado de Yum K´aax, que se había encariñado con ellos. Los buscó por la selva, asustando, a su paso, a todos aquellos que encontraba en su camino. Así, “cuando Hach Ak Yum descubrió lo que pasaba en la tierra y el terror de los Verdaderos Hombres”[15], encerró a Yum K´aax en una caverna donde vive hasta hoy. Por eso, cuando los “Verdaderos Hombres” se acercan a ese lugar, escuchan los gritos de rabia y evitan aproximarse más. Otros seres monstruosos, con cuerpo de jaguar, también fueron encerrados por el Creador, en cavernas, a fin de proteger “de las agresiones de que eran constantes víctimas los “Verdaderos Hombres”.
La narración mítica, nos remite, de esta forma, a relatos similares que aluden a la salida del héroe o de los héroes gemelos de su hogar, la posterior internación en otro espacio, donde se inician en ritos o prácticas sagradas, las que, una vez adquiridas, son llevadas a su comunidad. No obstante, ese aprendizaje requiere del héroe, el sacrificio simbólico, pues debe ausentarse o separarse del hogar por largos períodos. Podemos establecer una analogía con el Sup, quien, para insertarse en las comunidades indígenas y contribuir al proyecto zapatista, ha tenido que despojarse de su identidad inicial, apartándose de la ciudad y permaneciendo internado en la selva durante 20 años.
La palabra deseo aparece 14 veces a lo largo del relato, y puede evocar distintos significados: por una parte, considerar al deseo en su acepción puramente carnal, erótica, amorosa, que es lo que percibimos en la primera lectura y con expresiones como “Caminaros con suspiros la ruta que manos y labios y sexo desean”.
En la lírica mística española (San Juan de la Cruz), el simbolismo de los versos, en primera instancia, parecieran hablar de amor terrenal (“Con ansias en amores inflamada”) pues no se percibe en la escritura una delimitación de los dos campos (erótico y espiritual). Una segunda lectura, se refiere al amor divino, lo que aparece indicado en el mismo título o nombre del poema (Cántico espiritual) El deseo lleva en sí la muerte: para Sigmund Freud (Tótem y Tabú), el deseo es el motor de una producción y toma la forma de una repetición, es síntoma, algo no descifrado aún y que se encuentra en alguna parte, es lo que queda excluido del campo de lo posible y nunca puede cumplirse o saciarse. Pero, además, el deseo puede entenderse como el fuego “liberador y prometeico”[16], por tanto sagrado. Así, la liberación de los hombres y mujeres indígenas, se encontraría en el origen, esa cueva, en lo cosmogónico de esas culturas y representa el espacio en el cual se tendrían que buscar y encontrar los símbolos. En todo caso, el texto estaría proponiendo una búsqueda mediante el acceso a un pasado mítico, a la religiosidad, es decir, de retorno al origen que aparece graficado en las imágenes pintadas en las paredes de la cueva y que, tal vez, representen arquetipos de las culturas mesoamericanas. Y, así como el ángel de la historia, o Angelus Novus [17] de acuerdo con Walter Benjamin, es una representación, una imagen plástica de la historia que mira hacia atrás más que hacia delante, hacia la destrucción de la naturaleza material, esto contrasta dialécticamente con el mito futurista del progreso histórico, ese que solamente puede afirmarse a través del olvido de lo que ha ocurrido. El Angelus Novus cuando avanza, está mirando hacia atrás, y no hacia lo que vendrá, pues se encuentra de espaldas, también el Jolmash avanza hacia atrás: el retroceso es el retorno al origen, a la naturaleza, al tiempo mítico. La paradoja es que el Jolmash avanza al retroceder cuando penetra en la cueva porque ha recuperado un conocimiento, que a los demás puede parecer una locura (el deseo, lo irracional). Walter Benjamin, en su segunda tesis sobre la historia, propone que la vuelta al pasado cuando todos miran al futuro, es un acto revolucionario, porque este pasado lleva en sí las posibilidades de redimir al ser humano.
Finalmente, para concluir este acápite, quisiera mencionar un aspecto que puede desprenderse de la lectura de “La cueva del Jolmash”, el cual tiene que ver con los aspectos iniciáticos que podría sugerir el mismo. Mircea Eliade señala que una de las características del mundo moderno, es, precisamente, la desaparición de los ritos de iniciación. No es este el lugar para referirme a tal tipo de experiencia, que remanifiesta de diversas formas en las organizaciones modernas, como iglesias o sectas, no obstante, un vestigio de ello puede detectarse en la experiencia del Jolmash a través de cualquiera de las interpretaciones que pueda conferírsele a la internación en la cueva.
Si nos ceñimos a la definición de Eliade acerca de la iniciación, podrá entenderse por ella al “conjunto de ritos y enseñanzas orales que tienen por finalidad la modificación radical de la condición religiosa y social del sujeto iniciado.”[18] De esta manera, para tener derecho a ser admitido en las comunidades indígenas, y desempeñar un rol de tanta importancia como el del Subcomandante, debe darse una suerte de iniciación, algún rito que modifique al sujeto que posteriormente recibirá un nuevo nombre: Marcos. Todo esto, al margen de la adopción de ese otro nombre como medida de seguridad por su carácter de rebelde y clandestino en Chiapas y a lo cerrado de las comunidades zapatistas. Dichos ritos forman parte de la cotidianeidad de los pueblos con una cultura viva, que es el caso de los indígenas descendientes de los antiguos mayas, por mucho que sus expresiones culturales y religiosas hayan sido perneadas por la cultura española, primero y mestiza, después. No aludo, específicamente, a un rito sagrado, porque ello le otorgaría al movimiento zapatista una connotación religiosa o redentorista, que no pretendo sugerir y probablemente no tenga, pero sí, que la aceptación de determinadas actitudes, conocimientos, normas y prácticas indígenas, le han permitido a Marcos habitar, ser uno más al interior de las comunidades rebeldes de la selva Lacandona y servir de vocero. Luego, el carácter ritual no es inherente a lo metafísico u ontológico, sino que, como ya mencioné, corresponde a una parte de las prácticas cotidianas de los pueblos.
[1] Van Der Loew. Fenomenología de la religión. México, Fondo de Cultura Económica, 1964 P. 35.
[2] Tesis de Maestría en historia “Las formaciones subterráneas naturales en la Historia de México” Facultad de Filosofía y letras, UNAM, 2000. http://www.montero.org.mx.
[3] El katún corresponde a un período de 20 años de la era cronológica maya y que era representado gráficamente a través de una rueda de 13 katunes. Morley S. Op. Cit. P. 73.y 325.
[4] Rueda profética de los años de un katún 5 ahau, versión castellana de un texto maya reconstruido a partir del Chilam Balam de Tizimín y del Códice peresiano en Sodi, Demetrio. La literatura de los mayas. Op. cit. P. 32-55.
[5] Bonfil Batalla, M. México Profundo Una civilización negada. México, Secretaría de Educación Pública/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1987. P 33
[6] Tesis de Maestría en historia “Las formaciones subterráneas naturales...”. Op. cit.
[7] De La Grange, Bertrand y Rico, Maite. Marcos, la genial impostura. Mexico, Nuevo Siglo/Aguilar,
2da. Reimpresión, 472 p.
[8] Marion, Marie-Odile. “Representación simbólica de la selva maya y de sus huéspedes” en Animales y plantas en la cosmovisión mesoamericana. Gonzáles, Yolotl (coord.) México, Plaza y Valdés Edit., 2001. P. 307.
[9] León-Portilla, M. Toltecáyotl. Aspectos de la cultura náhuatl México, Fondo de Cultura económica.
1987 466 p.
[10] Arqueología de las ciudades perdidas. Op. cit. P..
[11] León-Portilla, M. Op. cit. P. 418. “faldellín de estrellas” corresponde al vestido de la diosa, la que se relaciona con la noche.
[12] Lundquist. J. Op. Cit. P. 26
[13] Platón. La República o el Estado. 3ra. Edición, Barcelona, Editorial Iberia, 1961 P. 239
[14] Cervantes, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Madrid, E.D.A.F. 1974.1531 P. P. 650 También Sancho sufre una aventura parecida, al caer en una sima junto con su asno. (Cap. LV 2da. Parte) “De cosas sucedidas a Sancho en el camino, y otras que no hay más que ver.”
[15] Marion, M. Op. cit. P. 319
[16] Michel, G. Op. Cit. P.
[17] Benjamin, W. La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre la historia. Santiago, Arcis/Lom, 2000.. P. 54. Para esta alegoría, Benjamín se inspira en el cuadro de Paul Klee.
[18] Eliade, M. Op. cit. P.10.
Trata el relato de un hombre de extrema fealdad a quien los indígenas llamaban el Jolmash (cara de mono) y los blancos “el animal”. El Sup comienza la narración durante una noche de insomnio, contándole a Durito acerca de las muchas cuevas que existen por esos lados de la selva y, particularmente, de una a la que nadie se atreve a entrar, según le ha contado Camilo, su compañero zapatista
“La cueva del deseo” es un lugar prohibido, al que nadie se atreve a entrar, pues pesa sobre ella una historia “fea” (un tabú), pese a la advertencia y a que el tabú “es evitación del acto y la palabra por temor al poder”[1]. Por eso no se dice en el relato hecho por Marcos qué es exactamente lo que ha sucedido y por qué las personas evitan acercarse a la cueva. Aunque no lo mencionen los personajes y tampoco el narrador, allí existe un poder que se ha acumulado y hay que estar atento a ello, ser precavido. La curiosidad hace que Durito no sólo quiera conocer el secreto de la historia sino también aventurarse a buscarla y descubrir qué hay allí.
El narrador cuenta que “Vino de lejos un hombre. Vino o ya estaba. No se sabe. Eran otros años muy pasados.” Transcurre la existencia del Jolmash en una época y lugar que no podemos precisar, salvo cuando señala “se vivía y se moría igual, sin esperanza y en el olvido”, ya existían entonces las injusticias, y el Jolmash era evitado por los “naturales de estos suelos y también los extranjeros que eran dueños de tierras, hombres y destinos.” O sea, el narrador nos entrega indicios acerca de un espacio geográfico habitado por personas de distinta procedencia (los naturales, los extranjeros) y relaciones de servidumbre. Se mezclan, en el relato, tiempo histórico (“los extranjeros que eran dueños de tierras, hombres y destinos”) y tiempo mítico (“Eran otros años muy pasados”). El personaje protagónico vive aislado, es un marginal que se relaciona sólo con un anciano de la comunidad, casi ciego y, por tanto, ajeno a experimentar repulsión ante su rostro. En la mitología griega se consideraba a los hombres ciegos como capaces de predecir el futuro como Tiresias; eran también sabios pues la oscuridad les permitía ver más allá. Mientras que para algunos estar ciego era desconocer la realidad de las cosas, negar la evidencia, para otros, significa que la persona ignora la apariencia engañosa del mundo y gracias a eso tiene el privilegio de conocer su realidad secreta, profunda, prohibida al común de los mortales.
El Jolmash baja al arroyo a encontrarse con el anciano cuando oscurece pero en su lugar descubre a un grupo de mujeres lavando ropa, sus ojos se fijan en una de ellas, entonces “pura mirada se hizo su corazón”, momento que le bastó para desencadenar en él la pasión y el deseo que produce “letrado delirio que le llenaba las manos”
Por sus condiciones geológicas, México es un país de cavernas Para los estudiosos de la religiosidad, la caverna o cueva suele ser considerada en las distintas culturas como un espacio sagrado, restringido, puerta de acceso a lo divino, al inframundo, tabú, donde residen entidades sobrenaturales y, desde la más remota antigüedad, han servido de santuarios (Altamira, Lascaux), pues con su oscuridad, encierran misterio y simbolizan el viaje interior. En psicología, Carl Jung relaciona la caverna con las profundidades del subconsciente, donde radican las fuerzas de la irracionalidad, habita la energía de la naturaleza, y donde muchas veces practica sus ritos el chamán, el mago o el curandero y en los cuales tiene lugar el trance extático. Chevalier y Gheerbrant señalan también que la cueva es el lugar para el nacimiento y la regeneración, también de la iniciación y del renacimiento al que conducen las pruebas del laberinto.
Un mito náhuatl hace alusión a la diosa de la tierra, la cual era una especie de monstruo, lleno de ojos y bocas y que fue partida en dos por otros dioses (tezcatlipocas). De ella habrían nacido las cosas: así, de sus cabellos se originaron los árboles, flores y hierbas, de su piel las hierbas más pequeñas, de sus ojos brotaron las fuentes y cavernas pequeñas, de sus bocas nacieron los ríos y cuevas más grandes, mientras que las montañas y los valles provinieron de su nariz y su espalda. Por lo cual, las cuevas y cavernas corresponderían a una parte del cuerpo de la diosa.
Marcos toma elementos de la religiosidad prehispánica que consideraba a la caverna o cueva como “prototipo de salvaguarda de la vida a través de los tiempos” [2] pues era receptora de las deidades, entendidas como aquellas potencias capaces de ordenar el mundo. En la religiosidad maya, la vida es ordenada a través del calendario donde el tiempo, las eras míticas (katunes)[3] estaban separadas por catástrofes (inundaciones, sequías, huracanes); en un texto maya se lee
“Cuando se asiente 1 Muluc, Inundación, se hablarán entre sí las montañas sobre la redondez de la tierra” (...) e “2 Ix Jaguar, será el tiempo de la pelea violenta” (...) “4 Kan, Piedra preciosa, será el día en que decline el katún 5 Ahau. Será el tiempo en que se amontonen las calaveras y lloren las Moscas en los caminos...” [4]
Entonces, para los antiguos habitantes de México, la cueva aparece como espacio de salvación y, a pesar del proceso de evangelización que se inició durante el Virreinato, los indígenas no excluyeron de su pensamiento religioso este espacio tan propicio para sus manifestaciones religiosas y lo incorporaron al culto oficial, es decir, a las prácticas de la religión católica. Bonfil Batalla señala también que “cientos de cuevas y manantiales conservan evidencias de ritos ancestrales, algunos de los cuales todavía se practican regularmente.”[5]
La cueva fue lugar de refugio temporal para los indígenas durante el período de la Conquista, pero también en la actualidad supone actividades tácticas, de resistencia y estrategia y con emplazamientos insurgentes en Chiapas”[6]. Al respecto, en documentos escritos por Marcos y dirigidos a los miembros del EZLN en los que analizaba la derrota de Corralchén, señalaba en 1993: “hace tres días mandé a dos insurgentes para ver lo que quedó y me dicen que limpiaron completamente todo, revisaron todos los hoyos y cuevas y destruyeron todas las instalaciones.”[7] También otra integrante del EZLN, la capitana Gabriela, menciona la función de la cueva como refugio de los insurgentes “Lo escuchamos en el radio que no tenemos que dejar cosas de mujeres. (...) algunas cosas lo metieron en la cueva.” En este relato, la cueva se convierte en el refugio del Jolmash.
Por otra parte, los seres de gran fealdad se han repetido a lo largo de la historia en las narraciones mitológicas (Minotauro) y de la literatura (Frankestein, el jorobado Quasimodo, La Bestia del cuento infantil), seres que poseen rasgos espirituales como nobleza, humildad, ingenuidad, compasión, pero que provocan repulsión, burla y rechazo por parte de las personas que los ven y que nos remiten a aquella zona oscura dentro de nosotros mismos; Del Jolmash nada se dice que pueda sugerir una conducta reprobable o criminal. Mas, el amor humano, puede llegar a esconderse bajo la apariencia de un animal, de ahí que este personaje experimente una pasión que no tiene nada de platónica y sólo se limite a la necesidad de materializar el acto carnal.
El rechazo de los otros hacia el Jolmash ¿se debe sólo a su diferencia física? Tanto el personaje del relato del Sup, como Quasimodo o Frankestein podrían catalogarse como el “salvaje”, pues representan la otredad, lo distinto. El Jolmash llega a pedirle a quien ama “¡No miréis, señora (...) la pobre facha que adorna mi cara! y en cambio le ruega que escuche aquello que desea decirle “que vuestros oídos miradas se hagan...”
Los personajes creados por Mary Shelley o Víctor Hugo en sus novelas, tampoco establecen vínculos, debido a su apariencia no se les permite; en el primero, sólo su creador mantiene contacto con él, después, por breve lapso un hombre anciano y también ciego, mientras que Quasimodo es visto sólo por el sacerdote y, posteriormente, por la gitana Esmeralda que se compadece de él.
En las narraciones europeas, Frankestein o Quasimodo no tiene más opción que la muerte al no encontrar correspondencia a sus sentimientos y a su soledad, la Bestia del cuento infantil experimenta un proceso de muerte-resurrección, rompiéndose el hechizo que lo mantenía bajo la apariencia de un ser monstruoso. El Jolmash parece encontrar identificación con el Sup, quien, por otra parte, y en tono de chanza, siempre mediante la autoironización, está haciendo alusiones a su desproporcionada nariz y a su escasa suerte con las mujeres. El Sup no es indígena (“natural”), tampoco extranjero, aunque no se sabe de dónde vino exactamente, pero con su escritura intenta llegar a esa “Señora” que identificamos con la sociedad civil, a la cual, en este caso específico, pide que sus oídos “mirada se hagan”. A esta mujer desconocida y misteriosa la podemos relacionar con los mitos mayas en donde los ríos y la naturaleza en general, son considerados por los indígenas, amplios espacios habitados por entidades divinas. Las ixtabai, sirenas malignas, de día son las yaxché o ceibas del bosque que durante la noche se transformaban en hermosas mujeres y así encantaban y atrapaban a los hombres que andaban desprevenidos.
Este relato también puede recoger el mito del origen de uno de los huéspedes de la selva maya, en este caso, el mono, quien es considerado en diversas mitologías como un ser fallido o disminuido “cuyas facultades decayeron por las faltas cometidas en otras épocas.”[8] Sin embargo, los lacandones los consideran una especie superior a la de otros animales y lo asocia a la inteligencia, la sabiduría y la sensibilidad.
Elemento de la cultura náhuatl, en lo que respecta a la presencia del mono (ozomatin), éste se encuentra en los sistemas calendáricos. De acuerdo con los nahuas, quien nacía bajo este signo, era considerado alegre y amante de toda forma de placer. El mono es el animal del dios Xochipilli o Macuilxótil, patrón de los bailarines, músicos, bufones y artesanos. Los anales de esta cultura, también hablan de hombres-mono (tlaca-ozomatin), que durante la “edad del viento” fueron arrojados y esparcidos por los montes.”[9] Recordemos que el Jolmash es llamado, precisamente, cara de mono y que se desconocía su procedencia, por lo que si buscamos una conexión o influencia con el mito náhuatl, el Jolmash bien podría haber sido arrojado por el viento o ser parte de esa raza ya desaparecida.
“Su signo era 4-viento./ Se cimentó luego el cuarto sol, /se decía Sol de Viento./ Durante él todo fue llevado por el viento. /Todos se volvieron monos. /Por los montes se esparcieron, / se fueron a vivir los hombres mono.”[10]
Recordemos que el Jolmash es llamado, precisamente, cara de mono y que se desconocía su procedencia, por lo que si buscamos una conexión o influencia con el mito náhuatl, el Jolmash bien podría haber sido arrojado por el viento o ser parte de esa raza, ya desaparecida, pues los monos no serían sino los hombres que sobrevivieron a la destrucción por el viento.
Si el amor erótico se concreta en la unión, sea ésta real o simbólica, la primera aquí no ocurre, pues el Jolmash no se encuentra con dicha mujer y hasta se sugiere que ha sido producto de su imaginación, pero, simbólicamente, la unión se genera con el ingreso a la cueva y el descubrimiento de las pinturas y petroglifos (conocimiento), los que quizás sean mensajes que han llegado o se han mantenido a través del tiempo y estaban allí, esperando ser descifrados.
El Jolmash le escribe a esa dama: “Barco seré y agitado mar, para que en vuestro cuerpo entre” o “Un pirata soy ahora, señora de tierna tormenta”. Es un lenguaje inspirado en la lírica española con marcado erotismo “Señora del húmedo destello”, le escribe a esa mujer a quien sólo ha visto una vez “Espada de mil espejos es el ansia de mis ganas por el cuerpo vuestro”.
Es interesante ver cómo los psicoanalistas, pero particularmente Jung, al referirse a la libido, hacen una asociación con la boca como lugar de concentración de las fuerzas emocionales en el niño, luego, ésta, se relaciona con el fuego y la palabra o el lenguaje porque todo los contenidos estarían cargados energéticamente y, en consecuencia, poseerían un vasto significado simbólico y, evidentemente, el lenguaje, en cierta forma, lo expresa todo.
La analogía de esta cita con la encendida escritura de cartas del Jolmash resulta clara. Los zapatistas para referirse a sus comunicados los definen como cargados de fuego por la intensidad y convicción de que están investidas las ideas que expresan. El fuego es fuerza benéfica y destructora. En el caso del Jolmash, su propia energía, esa fuerza caótica se enfoca y concentra, a través de las epístolas, en función de esa mujer deseada y distante. El Jolmash, al igual que el Sup, escribe cartas: si en el primero, el erotismo es único protagonista e ignoramos si las misivas son enviadas o llegan a destino; en el segundo en cambio, la libido, en sentido junguiano, se manifiesta en su capacidad para canalizar la energía hacia un proyecto que él califica como ético.
Pero además, el Jolmash se evade, sumergiéndose al interior de una cueva. Esto sucede una noche de tormenta, su champita (choza) es alcanzada y destruida por un rayo que lo obliga a buscar refugio en una cueva cercana. El rayo antecede a la tormenta y aparece asociado, en la cultura maya, al dios de la lluvia, del viento, el trueno y el relámpago, de la fertilidad y la agricultura (Chac). La lluvia también es símbolo de fecundidad, de esperanza capaz de fertilizar la tierra, de hacer que ésta germine, pero la noche tormentosa también es un elemento característico del Romanticismo, como una alegoría de la subjetividad y la irracionalidad, que se desatan al igual que lo hacen los fenómenos climatológicos
Al interior de la cueva, el Jolmash descubre “figuritas de parejas”, imágenes grabadas o pintadas en las paredes que representarían rituales eróticos, es decir, entra a lo que podría ser un santuario para el amor y la procreación, espacio que, por lo demás, se encontraría en muchas culturas y que puede ser tanto una cueva como una gruta o un bosque.
Ejemplos de esos rituales eróticos aparecen en la mitología náhuatl: una historia narra, que cierta vez que los dioses bajaron a la tierra, sorprendieron al interior de una cueva al joven dios Piltzintecuhtli, junto a Xochiquetzal, deidad caracterizada como brillo del faldellín de estrellas que atrae a los hombres.[11]
La presencia de petroglifos ha sido motivo recurrente en las cavernas sagradas, pues delimitan espacios y es necesario estar preparados antes de internarse en ellos. Quizás es por eso que el Jolmash pierde la noción de la realidad y no desea salir de esa representación del útero, de esa cavidad en la cual se introduce o retorna, con lo que se indica el tránsito de un tiempo al otro (humano/sagrado). De la matriz sólo puede surgir la vida, en este caso es el mismo Jolmash renaciendo. La profundidad sugiere que la vida surge de la tierra y que la muerte, sea esta real o simbólica, se supera devolviendo el cuerpo a las profundidades, a la primera madre. Así, existiría una relación entre la cueva del Jolmash y la muerte o internación del personaje en esa cueva que lo llevaría a una vida futura. También la soledad facilita el acceso a lo inconsciente pues en la oscuridad de esa cueva que podemos interpretar como lo inconsciente se esconde un tesoro, el “tesoro difícil de alcanzar”, el cual abre las posibilidades de una vida y progreso “espirituales” o “simbólicos”
En esta cueva”un manantial había, y cajitas que, al abrirlas, hablaban terrores y maravillas que pasaron y sucederían”. Con esas palabras se sugiere a la cueva como oráculo y donde el manantial (agua) se asocia con la profecía, es decir con un conocimiento o saber particulares que no le está permitido a cualquiera. Ya antes, hice referencia a lo prohibido, a aquello a lo cual no se puede tener acceso si no se es un iniciado, pero aquí podemos establecer una analogía entre esta cueva y la entrada a los templos, más si recordamos que los templos eran antiguamente cuevas, donde los misterios son transmitidos a través de rituales “y se supone que su conocimiento ha de guardarse en secreto, es decir, que no debe transmitirse a los no iniciados.”[12] Los misterios son a su vez tesoros, en el relato, están encerrados en cajitas capaces de hablar, anticipar el futuro o mostrar lo ya sucedido, es decir, la historia, con lo que se sugiere que el tiempo no se sucede de forma lineal sino circular, la creencia predominante en las culturas antiguas, no solamente precolombinas y, además, que los pueblos de diversas maneras, por diferentes mecanismos, son capaces de resguardar su memoria.
El agua es símbolo del subconsciente, tiene significación maternal pues del agua surge la vida. Su simbolismo aparece en el Antiguo Testamento, en Ezequiel “Después me hizo volver a la entrada del templo, y vi que manaba agua de debajo del umbral del templo hacia oriente” (47.1) Y en el Apocalipsis
“Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente
como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la plaza de la ciudad. Y de una y otra parte
del río, había el árbol de la vida, que lleva doce géneros
de frutos...” (Apocal., 22,1 y sigts.)
La fuente simboliza el origen de la vida y, de manera más general, simboliza todo origen. La fuente es la primera manifestación en el plano de las realidades humanas de la materia cósmica fundamental, sin la cual no podría asegurarse la fecundación el crecimiento de las especies. Es como la lluvia, sangre divina, semilla del cielo y símbolo de la maternidad. La fuente es memoria, y también conocimiento.
¿Qué es eso que descubre el Jolmash y lo impulsa a permanecer al interior de la cueva? No lo sabemos, sólo contamos con indicios de lo exterior, de lo descriptivo, de aquello que el narrador señala, pero desconocemos la naturaleza del impulso del Jolmash, por qué se aísla y encierra a escribirle a esa mujer amada a quien nunca verá.
No podemos dejar de pensar en la alegoría de la caverna de Platón, cuando leemos este relato del Jolmash. El filósofo griego pensaba, a propósito de la naturaleza de las cosas concretas y materiales del mundo, que la condición humana se asemejaba a la de prisioneros al interior de una caverna oscura, dentro de la cual, una hoguera proyectaba sombras, las únicas que estos prisioneros (los hombres) lograban ver y por tanto aceptaban como la realidad, ya que desconocían otra realidad. Luego, esas sombras proyectadas serían apenas una forma distorsionada de la realidad. Liberar al hombre de las cadenas, es decir, de las pasiones, los errores, de la alienación y hacerle ver la luz del conocimiento es lo que plantea el filósofo griego, por lo que puede deducirse que “el mundo visible sólo puede explicarse por la contemplación del mundo invisible.”[13] También Miguel de Cervantes, en El ingenioso hidalgo... recrea este mito en el capítulo XXII y XXIII (2da. Parte) “Donde se da cuenta de la grande aventura de la cueva de Montesinos, que está en el corazón de la Mancha, a quien dio felice cima el valeroso don Quijote de la Mancha...” En este capítulo de El ingenioso hidalgo, don Quijote ingresa a la caverna con ayuda de Sancho, quien permanece fuera, ya en su interior se duerme y al despertar, de acuerdo a sus propias palabras, tiene una visión:
“Un real y suntuoso palacio o alcázar, cuyos muros y paredes parecían de transparente y claro cristal fabricado; del cual, abriéndose dos grandes puertas, vi que por ellas y hacia mí se venía un venerable anciano vestido con un capuz
de bayeta morada (...) era Montesinos, a quien la cueva tomó el
nombre” [14]
Según la narración que don Quijote hace a Sancho y al estudiante que los guiaba, Montesinos fue quien extrajo el corazón de su amigo Durandarte, cuando éste murió en Roncesvalles, para entregarlo a Belerma. En esa cueva, también se encontraban encantados por Merlín una serie de personajes de las novelas de caballería, como Guadiana, Ginebra o Lanzarote del Lago. La aventura posee indudables o reconocibles elementos oníricos, es una exploración de las estructuras del subconsciente del protagonista a través del encuentro con personajes de la literatura europea del medioevo, en mundos extraños, subterráneos y mágicos. En todo caso, el viaje/descenso/internación, tanto de don Quijote como del Jolmash en la cueva pueden ser considerados como experiencias iniciáticas, viajes, a la vez, de introspección psicológicas a través de los sueños y retrospectivos; gracias a la recuperación arqueológica y la escritura, el final queda abierto a las interpretaciones que los lectores quieran efectuar. Aunque el narrador cuente que el Jolmash nunca salió de la cueva no podremos saber qué ocurrió después, si en realidad se quedó allí para siempre, si regresó al mundo exterior.
Sin embargo, el relato que Marcos hace a Durito, parece haberse inspirado en una narración oral de los mayas de las Tierras Bajas de la península de Yucatán. Trata de Yum K´aax (De yum: señor, y k´aax: selva) que habitaba en una caverna. Este personaje es uno de los más mencionados en la literatura oral maya, en Yucatán, se lo venera como el guardián de la selva y de las milpas, protege el maíz y los silos. La historia en cuestión, refiere las aventuras de dos adolescentes, quienes, habiéndose alejado de su hogar, fueron capturados por Yum K´aax, éste, durante los años que los mantuvo en su poder, les enseñó cantos y hechizos para enfrentar los peligros de la selva. Pero los jóvenes, cuando sintieron el deseo de estar con una mujer, huyeron de lado de Yum K´aax, que se había encariñado con ellos. Los buscó por la selva, asustando, a su paso, a todos aquellos que encontraba en su camino. Así, “cuando Hach Ak Yum descubrió lo que pasaba en la tierra y el terror de los Verdaderos Hombres”[15], encerró a Yum K´aax en una caverna donde vive hasta hoy. Por eso, cuando los “Verdaderos Hombres” se acercan a ese lugar, escuchan los gritos de rabia y evitan aproximarse más. Otros seres monstruosos, con cuerpo de jaguar, también fueron encerrados por el Creador, en cavernas, a fin de proteger “de las agresiones de que eran constantes víctimas los “Verdaderos Hombres”.
La narración mítica, nos remite, de esta forma, a relatos similares que aluden a la salida del héroe o de los héroes gemelos de su hogar, la posterior internación en otro espacio, donde se inician en ritos o prácticas sagradas, las que, una vez adquiridas, son llevadas a su comunidad. No obstante, ese aprendizaje requiere del héroe, el sacrificio simbólico, pues debe ausentarse o separarse del hogar por largos períodos. Podemos establecer una analogía con el Sup, quien, para insertarse en las comunidades indígenas y contribuir al proyecto zapatista, ha tenido que despojarse de su identidad inicial, apartándose de la ciudad y permaneciendo internado en la selva durante 20 años.
La palabra deseo aparece 14 veces a lo largo del relato, y puede evocar distintos significados: por una parte, considerar al deseo en su acepción puramente carnal, erótica, amorosa, que es lo que percibimos en la primera lectura y con expresiones como “Caminaros con suspiros la ruta que manos y labios y sexo desean”.
En la lírica mística española (San Juan de la Cruz), el simbolismo de los versos, en primera instancia, parecieran hablar de amor terrenal (“Con ansias en amores inflamada”) pues no se percibe en la escritura una delimitación de los dos campos (erótico y espiritual). Una segunda lectura, se refiere al amor divino, lo que aparece indicado en el mismo título o nombre del poema (Cántico espiritual) El deseo lleva en sí la muerte: para Sigmund Freud (Tótem y Tabú), el deseo es el motor de una producción y toma la forma de una repetición, es síntoma, algo no descifrado aún y que se encuentra en alguna parte, es lo que queda excluido del campo de lo posible y nunca puede cumplirse o saciarse. Pero, además, el deseo puede entenderse como el fuego “liberador y prometeico”[16], por tanto sagrado. Así, la liberación de los hombres y mujeres indígenas, se encontraría en el origen, esa cueva, en lo cosmogónico de esas culturas y representa el espacio en el cual se tendrían que buscar y encontrar los símbolos. En todo caso, el texto estaría proponiendo una búsqueda mediante el acceso a un pasado mítico, a la religiosidad, es decir, de retorno al origen que aparece graficado en las imágenes pintadas en las paredes de la cueva y que, tal vez, representen arquetipos de las culturas mesoamericanas. Y, así como el ángel de la historia, o Angelus Novus [17] de acuerdo con Walter Benjamin, es una representación, una imagen plástica de la historia que mira hacia atrás más que hacia delante, hacia la destrucción de la naturaleza material, esto contrasta dialécticamente con el mito futurista del progreso histórico, ese que solamente puede afirmarse a través del olvido de lo que ha ocurrido. El Angelus Novus cuando avanza, está mirando hacia atrás, y no hacia lo que vendrá, pues se encuentra de espaldas, también el Jolmash avanza hacia atrás: el retroceso es el retorno al origen, a la naturaleza, al tiempo mítico. La paradoja es que el Jolmash avanza al retroceder cuando penetra en la cueva porque ha recuperado un conocimiento, que a los demás puede parecer una locura (el deseo, lo irracional). Walter Benjamin, en su segunda tesis sobre la historia, propone que la vuelta al pasado cuando todos miran al futuro, es un acto revolucionario, porque este pasado lleva en sí las posibilidades de redimir al ser humano.
Finalmente, para concluir este acápite, quisiera mencionar un aspecto que puede desprenderse de la lectura de “La cueva del Jolmash”, el cual tiene que ver con los aspectos iniciáticos que podría sugerir el mismo. Mircea Eliade señala que una de las características del mundo moderno, es, precisamente, la desaparición de los ritos de iniciación. No es este el lugar para referirme a tal tipo de experiencia, que remanifiesta de diversas formas en las organizaciones modernas, como iglesias o sectas, no obstante, un vestigio de ello puede detectarse en la experiencia del Jolmash a través de cualquiera de las interpretaciones que pueda conferírsele a la internación en la cueva.
Si nos ceñimos a la definición de Eliade acerca de la iniciación, podrá entenderse por ella al “conjunto de ritos y enseñanzas orales que tienen por finalidad la modificación radical de la condición religiosa y social del sujeto iniciado.”[18] De esta manera, para tener derecho a ser admitido en las comunidades indígenas, y desempeñar un rol de tanta importancia como el del Subcomandante, debe darse una suerte de iniciación, algún rito que modifique al sujeto que posteriormente recibirá un nuevo nombre: Marcos. Todo esto, al margen de la adopción de ese otro nombre como medida de seguridad por su carácter de rebelde y clandestino en Chiapas y a lo cerrado de las comunidades zapatistas. Dichos ritos forman parte de la cotidianeidad de los pueblos con una cultura viva, que es el caso de los indígenas descendientes de los antiguos mayas, por mucho que sus expresiones culturales y religiosas hayan sido perneadas por la cultura española, primero y mestiza, después. No aludo, específicamente, a un rito sagrado, porque ello le otorgaría al movimiento zapatista una connotación religiosa o redentorista, que no pretendo sugerir y probablemente no tenga, pero sí, que la aceptación de determinadas actitudes, conocimientos, normas y prácticas indígenas, le han permitido a Marcos habitar, ser uno más al interior de las comunidades rebeldes de la selva Lacandona y servir de vocero. Luego, el carácter ritual no es inherente a lo metafísico u ontológico, sino que, como ya mencioné, corresponde a una parte de las prácticas cotidianas de los pueblos.
[1] Van Der Loew. Fenomenología de la religión. México, Fondo de Cultura Económica, 1964 P. 35.
[2] Tesis de Maestría en historia “Las formaciones subterráneas naturales en la Historia de México” Facultad de Filosofía y letras, UNAM, 2000. http://www.montero.org.mx.
[3] El katún corresponde a un período de 20 años de la era cronológica maya y que era representado gráficamente a través de una rueda de 13 katunes. Morley S. Op. Cit. P. 73.y 325.
[4] Rueda profética de los años de un katún 5 ahau, versión castellana de un texto maya reconstruido a partir del Chilam Balam de Tizimín y del Códice peresiano en Sodi, Demetrio. La literatura de los mayas. Op. cit. P. 32-55.
[5] Bonfil Batalla, M. México Profundo Una civilización negada. México, Secretaría de Educación Pública/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1987. P 33
[6] Tesis de Maestría en historia “Las formaciones subterráneas naturales...”. Op. cit.
[7] De La Grange, Bertrand y Rico, Maite. Marcos, la genial impostura. Mexico, Nuevo Siglo/Aguilar,
2da. Reimpresión, 472 p.
[8] Marion, Marie-Odile. “Representación simbólica de la selva maya y de sus huéspedes” en Animales y plantas en la cosmovisión mesoamericana. Gonzáles, Yolotl (coord.) México, Plaza y Valdés Edit., 2001. P. 307.
[9] León-Portilla, M. Toltecáyotl. Aspectos de la cultura náhuatl México, Fondo de Cultura económica.
1987 466 p.
[10] Arqueología de las ciudades perdidas. Op. cit. P..
[11] León-Portilla, M. Op. cit. P. 418. “faldellín de estrellas” corresponde al vestido de la diosa, la que se relaciona con la noche.
[12] Lundquist. J. Op. Cit. P. 26
[13] Platón. La República o el Estado. 3ra. Edición, Barcelona, Editorial Iberia, 1961 P. 239
[14] Cervantes, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Madrid, E.D.A.F. 1974.1531 P. P. 650 También Sancho sufre una aventura parecida, al caer en una sima junto con su asno. (Cap. LV 2da. Parte) “De cosas sucedidas a Sancho en el camino, y otras que no hay más que ver.”
[15] Marion, M. Op. cit. P. 319
[16] Michel, G. Op. Cit. P.
[17] Benjamin, W. La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre la historia. Santiago, Arcis/Lom, 2000.. P. 54. Para esta alegoría, Benjamín se inspira en el cuadro de Paul Klee.
[18] Eliade, M. Op. cit. P.10.
A propósito de la ética revolucionaria...mi experiencia venezolana
Existen muchas dificultades que, como sociedad, debe enfrentar Venezuela, cuando se habla de modificar esos valores que proceden de una formación inmersa en una sociedad capitalista, donde campean el egoísmo y el individualismo. Por tanto es lógico que valores y conductas que de dicho modelo se desprenden, correspondan a este modelo de sociedad que aún padecemos. Y no siempre los que más predican son quienes más practican. Abundan dirigentes o líder cuya praxis dista mucho de ser revolucionaria, con toda la poderosa carga que esa palabra lleva. Pero al margen de la semántica, hablamos de ética y de inmediato saltan a la palestra las conductas de los funcionarios (buenas, malas, deplorables) o los escritos de los intelectuales, y, sin embargo, olvidamos, que esa ética revolucionaria ya se ha estado manifestando de diversas formas en la praxis cotidiana del pueblo venezolano.
Por ejemplo, está la conducta de las mujeres durante el paro petrolero y que retrata en los envases de leche y otros productos de Mercal, el dibujante Tano. La actitud exhibida entonces por hombres y mujeres, en interminables colas, la organización de la población en general, la disciplina, o el simple hecho de llevar un juego de dominó y compartir con los vecinos de ese momentáneo infortunio, hablan ya de un comportamiento nuevo, de una forma otra de enfrentar las dificultades. Existen ejemplos, anónimos en su mayoría, como la de los motorizados que actuaron como mensajeros para mantener informados a los barrios durante el golpe. Porque allí está presente la solidaridad, la elevada moral de una población que no se dejó arrastrar hacia otras conductas que eran las que la oposición buscaba.
Acostumbrados a despreciar a los pobres, a esperar y propiciar en ellos, conductas violentas, los oligarcas venezolanos no imaginaron jamás que ese mismo pueblo podía implementar sus propias estrategias para hacerles frente; con mecanismos creativos, originales o tomados de la realidad y experiencias de otros pueblos, pero adaptados a su propia idiosincrasia. Menos esperaban muestras de dignidad, de apego a esa Constitución, leída, discutida y estudiada por la gran mayoría de los “marginales” a los que constantemente se califica de analfabetas e ignorantes.
El pueblo no ha dejado de ser crítico, y no piensa tanto, como antes, que está con el gobierno en tanto padre benefactor que resuelve sus problemas. Si ha creído y apoyado este proceso es porque éste ha sido producto de sus propias luchas, esfuerzos, sacrificio y sangre, como cuando salió a la calle con su convicción y su conciencia revolucionarias como únicas armas para enfrentar al fascismo durante el golpe de estado de abril de 2002.
Hoy son los Consejos Comunales una de las oportunidades para mostrar niveles de organización, de conciencia, de ética; Espacios donde el pueblo, hecho poder constituyente, muestra con creatividad y esfuerzo, y que está preparado para gobernarse. Para eso también se necesita del estudio, como señala el presidente Chávez, por cuanto una sociedad que aspira al socialismo, requiere formación política e ideológica para enfrentar las diversas formas de atacar que tiene el imperio, y así no caer en conductas desviacionistas, reformistas o francamente contrarrevolucionarias. Esencial entonces, que la denominada Jornada Moral y Luces, en el marco del Tercer Motor, acreciente los niveles de formación de la población, de conciencia revolucionaria y no se queden en la mera retórica.
La tentación de vivir en un país extremadamente rico, hace que muchos caigan en el “cuanto hay pa´eso”, en donde nada se hace si no hay dinero de por medio, donde no se tiene mucha conciencia de lo que es, por ejemplo, el trabajo voluntario y donde muchos dirigentes revolucionarios se han dedicado a cooptar y tutelar a organizaciones populares.
El Estado venezolano aún no es lo suficientemente fuerte, eficiente y transparente pues en éste persisten numerosos resquicios, fracturas, que nos hacen permeables, susceptibles y por donde se cuelan lacras como la corrupción o el burocratismo en las instituciones, en mujeres y hombres. De allí el interés del Presidente por transformarlo, y de ahí la importancia de la contraloría social ejercida por el pueblo organizado, de las nuevas propuestas. En las discusiones en torno a la modificación del texto constitucional, ese poder contralor deberá alcanzar rango legal, vinculante, porque de otra manera seguirá siendo una voz ante la cual el poder constituido hará oídos sordos; para éste último, el ejercicio del poder público acarrea responsabilidades individuales por abuso o desviación de ese mismo poder, tal como reza el artículo 139 del texto constitucional y si están donde está y sigue ostentando los cargos que ostenta, ha sido gracias a ese pueblo anónimo, cuyo creciente grado de conciencia, forma hoy, parte de la ética revolucionaria.
Por ejemplo, está la conducta de las mujeres durante el paro petrolero y que retrata en los envases de leche y otros productos de Mercal, el dibujante Tano. La actitud exhibida entonces por hombres y mujeres, en interminables colas, la organización de la población en general, la disciplina, o el simple hecho de llevar un juego de dominó y compartir con los vecinos de ese momentáneo infortunio, hablan ya de un comportamiento nuevo, de una forma otra de enfrentar las dificultades. Existen ejemplos, anónimos en su mayoría, como la de los motorizados que actuaron como mensajeros para mantener informados a los barrios durante el golpe. Porque allí está presente la solidaridad, la elevada moral de una población que no se dejó arrastrar hacia otras conductas que eran las que la oposición buscaba.
Acostumbrados a despreciar a los pobres, a esperar y propiciar en ellos, conductas violentas, los oligarcas venezolanos no imaginaron jamás que ese mismo pueblo podía implementar sus propias estrategias para hacerles frente; con mecanismos creativos, originales o tomados de la realidad y experiencias de otros pueblos, pero adaptados a su propia idiosincrasia. Menos esperaban muestras de dignidad, de apego a esa Constitución, leída, discutida y estudiada por la gran mayoría de los “marginales” a los que constantemente se califica de analfabetas e ignorantes.
El pueblo no ha dejado de ser crítico, y no piensa tanto, como antes, que está con el gobierno en tanto padre benefactor que resuelve sus problemas. Si ha creído y apoyado este proceso es porque éste ha sido producto de sus propias luchas, esfuerzos, sacrificio y sangre, como cuando salió a la calle con su convicción y su conciencia revolucionarias como únicas armas para enfrentar al fascismo durante el golpe de estado de abril de 2002.
Hoy son los Consejos Comunales una de las oportunidades para mostrar niveles de organización, de conciencia, de ética; Espacios donde el pueblo, hecho poder constituyente, muestra con creatividad y esfuerzo, y que está preparado para gobernarse. Para eso también se necesita del estudio, como señala el presidente Chávez, por cuanto una sociedad que aspira al socialismo, requiere formación política e ideológica para enfrentar las diversas formas de atacar que tiene el imperio, y así no caer en conductas desviacionistas, reformistas o francamente contrarrevolucionarias. Esencial entonces, que la denominada Jornada Moral y Luces, en el marco del Tercer Motor, acreciente los niveles de formación de la población, de conciencia revolucionaria y no se queden en la mera retórica.
La tentación de vivir en un país extremadamente rico, hace que muchos caigan en el “cuanto hay pa´eso”, en donde nada se hace si no hay dinero de por medio, donde no se tiene mucha conciencia de lo que es, por ejemplo, el trabajo voluntario y donde muchos dirigentes revolucionarios se han dedicado a cooptar y tutelar a organizaciones populares.
El Estado venezolano aún no es lo suficientemente fuerte, eficiente y transparente pues en éste persisten numerosos resquicios, fracturas, que nos hacen permeables, susceptibles y por donde se cuelan lacras como la corrupción o el burocratismo en las instituciones, en mujeres y hombres. De allí el interés del Presidente por transformarlo, y de ahí la importancia de la contraloría social ejercida por el pueblo organizado, de las nuevas propuestas. En las discusiones en torno a la modificación del texto constitucional, ese poder contralor deberá alcanzar rango legal, vinculante, porque de otra manera seguirá siendo una voz ante la cual el poder constituido hará oídos sordos; para éste último, el ejercicio del poder público acarrea responsabilidades individuales por abuso o desviación de ese mismo poder, tal como reza el artículo 139 del texto constitucional y si están donde está y sigue ostentando los cargos que ostenta, ha sido gracias a ese pueblo anónimo, cuyo creciente grado de conciencia, forma hoy, parte de la ética revolucionaria.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Mirando Valparaíso desde el Cerro Cordillera, 2002

Mi casa era el viento ululando por Valparaíso,/las luces de Quintero/los perros vagos deambulando por las calles.
En las alturas titeremundanas

John Márquez tras la cámara y Rodrigo Acosta en la dirección del programa infantil Títere Mundachi.

En el bosque titeremundano...
Aunque algunos parezcan mutantes... Noo! Es Títere Mundachi

Grabando en Mérida el programa infantil que dirige Rodrigo Acosta. Un montón de locos creativos con él a la cabeza han dado cuerpo a esta serie televisiva.

En pleno rodaje y con mucho frío.
Un felino porteño

Personaje característico de las calles de Valparaíso, visto por Marcela Latoja.
La ciudad que se deshace lentamente.

Siempre Valparaíso, por Marcela.
Subiendo hacia el Cerro Concepción.

Los colores de la ciudad. By Alex Aguero.
Siempre presente... Allende.
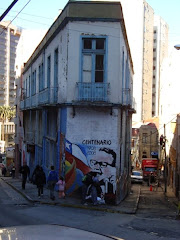
Bajando por Almirante Montt, hacia Plaza Aníbal Pinto. Otra foto de Alex Aguero.
En pleno Almendral, mi escuela.

Escuela Ramón Barros Luco, Valparaíso. Es una construcción que data de 1926 y debe su diseño al arquitecto Alfredo Azancot. Conjuga diversos estilos y aunque ha sido modificada en su interior, aún conserva su misterio, como sus fantasmas, por ejemplo. Quienes estudiamos allí tenemos más de una historia al respecto.