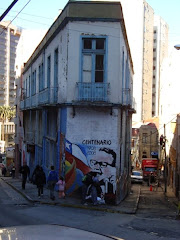Gabriel Cheuquepán: Rütrafe mapuche
por Arnaldo Pérez Guerra
 “Soy rütrafe -como se dice en mapudungun-, platero. Trabajo la plata e intento hacer un rescate de la platería mapuche. Estoy haciendo una investigación, y mi idea es contextualizar este oficio a nuestro tiempo. El rütrafe es un oficio que tenía una posición definida en nuestro pueblo, en la cosmovisión mapuche, y que hoy se ha perdido. La orfebrería, la joyería hoy está siendo solamente un souvenir del pueblo mapuche”, dice Gabriel Cheuquepán Collín.
“Soy rütrafe -como se dice en mapudungun-, platero. Trabajo la plata e intento hacer un rescate de la platería mapuche. Estoy haciendo una investigación, y mi idea es contextualizar este oficio a nuestro tiempo. El rütrafe es un oficio que tenía una posición definida en nuestro pueblo, en la cosmovisión mapuche, y que hoy se ha perdido. La orfebrería, la joyería hoy está siendo solamente un souvenir del pueblo mapuche”, dice Gabriel Cheuquepán Collín.-¿Por qué quieres rescatar esta tradición?
“Más que rescatar es hacer una cultura viva. Me he dado cuenta que la cultura mapuche ha tenido un estancamiento por culpa de la vida moderna y el proceso de rescate cultural ha sido muy largo. Nos hemos convertido solamente en una ‘expresión’ cultural y no en cultura viva. Por eso intento situar en la vida moderna este oficio, que tenía un contexto espiritual, religioso, en apoyo a la cosmovisión mapuche. Hacer ese ‘rescate’ en términos personales es aprender o redescubrir este oficio y hacerlo vivo, en la vida cotidiana. Y pensando en oficios que no tengan una visión comercial, muy por el contrario, que tengan un apego y respeto con la naturaleza y la cultura mapuche. No hablo de cultura como una expresión más de la gente o un souvenir, sino como una cultura viva y que aún tiene muchas cosas por hacer. Eso es lo que estoy trabajando”.
-¿Investigas cómo hacía artesanía el pueblo mapuche?
“No comparto el término artesanía. Yo hablo de un oficio que tenía asidero en la comunidad, que interpretaba sueños de personas que querían tener joyas y, a través de ellas, mostrar su posición económica y religiosa en el pueblo. Por eso no lo nombro como artesanía sino como un oficio propio de nuestra cultura. Estoy investigando cómo el rütrafe elaboraba joyas y qué significado tenían”.
-¿Qué tipo de joyas se elaboraban?
“Muchas joyas se hacían en términos ceremoniales, dedicadas a las machi, o se hacían porque las machi tenían ciertas revelaciones, y las joyas mostraban y daban cuenta, por lo que he investigado, de esa conexión y poder. Y había también joyas que muestran ciertos periodos históricos de nuestro pueblo. También otras que eran para lucirlas y demostrar una cierta posición económica. Mi rescate va por ir conociendo primero la cantidad de joyas. En esta breve investigación, me he dado cuenta que hay muy pocas piezas que se han rescatado o exhibido. Por ejemplo, sólo se habla de cinco pares de chawai -aros-, que son los que toda la gente copia. Pero hay un montón de piezas en museos, en manos de privados no mapuche que tienen un contenido muy distinto a la razón de ser o el porqué fueron fabricadas esas joyas… Mi rescate va por ahí, mostrar esas joyas, mostrar que no tenemos solamente cinco o seis adornos bonitos, sino que hay todo un contexto, que fueron hechas en diferentes zonas geográficas, que cambiaban de una zona a otra, y también por los conflictos o por las machi que soñaban o tenían revelaciones”.
-¿Cuáles son las joyas mapuche?
“Esta el trarilonko, que es un cintillo metálico que va en la cabeza de la mujer; si es tejido, lo usa el hombre. Los más conocidos son una tira de eslabones con círculos colgando; hay sekil o pectoral, acuchas, trapelacuchas, chawai -que es lo más conocido-, tupu (alfiler), punzón -piezas que sirven para enganchar ikülla- o rebozos, kilkai (joya pectoral) - pieza parecida al trarilonko pero que se usa en el pecho-, y otras, que se hacían a base de metales y de cerámica, que hoy son las menos vistas y sólo se encuentran en museos winka. La joyería comienza la segunda mitad del siglo XIX. Desde ahí se conoce la platería. Hay varias hipótesis que se han investigado. Puede ser que se iniciara por la comercialización e intercambio en la frontera. Muchas de las joyas fueron primero monedas de plata que fueron fundidas y convertidas en piezas. Otras fueron hechas con las monedas sin fundir, como las trapelacuchas y anillos, ahí se puede ver la acuñación de la moneda. Otra forma habría sido la apropiación de la plata a través de malones o saqueos. Esa es una forma de explicar el por qué se conoció y empezó a trabajar la plata. El trabajo era muy distinto a la forma actual. Hoy vas a una tienda comercial y compras los implementos de joyería, inclusive puedes encontrar joyas con motivos mapuche y que están fabricadas en China, en serie, ya que las técnicas antiguas se han perdido. Hay relatos secretos sobre cómo se hacían las joyas que son difíciles de investigar. La mayoría de las investigaciones han sido hechas por personas no mapuche, extranjeros. Existía mucha fundición propia, fraguas artesanales, fuelles, hechos con elementos de la misma naturaleza, ya sea pieles de animales, maderas nobles, moldes en base a barros y arcillas, y dependía de la pieza que se hacía el tipo de molde. Cuando se hacía en barro el molde se usaba una sola vez. Las piezas eran únicas y confeccionadas a cincel. No había ningún tipo de herramienta como las que hoy conocemos. Deben haber usado mucho la arena para pulir, por ejemplo, y hierbas para sacar brillo. Hierbas que eran comunes en las comunidades y que hoy es difícil encontrar debido a la depredación”.

-Tus joyas están siendo exhibidas…
“Sí, y ha sido una gran experiencia. Junto con mi pareja -Lorena- estamos apoyando unas obras de teatro con nuestras joyas. Una obra es del Teatro Escuela Municipal de La Florida, se llama Leftraro: Hombres de la tierra, y la otra, es del Colectivo Artístico Manos a la Obra, Memorial de la Noche. Además, participamos en el encuentro de Teatro Caminante de La Florida, vendiendo joyas mapuche. Cuando estábamos con nuestro puesto, me fui a dar una vuelta por el lugar y la gente decía: ‘Están los mapuches, vamos a verlos’, casi como si fuéramos un museo viviente, como el circo de rarezas que montaron en Francia, exhibiendo a indígenas de América… Eso también es discriminación. Creo que como pueblo debiéramos sacarnos ese estigma, hacer lo nuestro, con orgullo, con nuestra propia cosmovisión… Aparte de la joyería, nosotros preparamos comida, podemos decir que hacemos mapuche yael, o sea, cocina mapuche. De esa manera, acercamos a la población no mapuche a nuestra realidad y demostramos que estamos vivos, que no somos un recuerdo ni solamente una línea de resistencia en la historia, que nuestra defensa de la nación mapuche es porque somos gente que vive hoy, que tiene una forma distinta de ver la vida, la sociedad, la distribución de la riqueza, todo… Pienso que la migración de hoy que llega a Chile es parecida a la migración mapuche de los años ‘50 y ‘60, con la sola diferencia que los peruanos tienen una presencia gastronómica y cultural importante, y que ha repercutido en la sociedad chilena. No solamente han ocupado puestos de trabajo, han intervenido y agregado sabores a la cocina, formas de vida, expresiones culturales. La gran migración del ’50, de mapuche campesinos que se vinieron a la zona central por mejores trabajos, no logró eso. Sólo ocupó espacios de trabajo -según mi parecer-, no espacios culturales. Por supuesto, tenemos contextos históricos muy diferentes. Nosotros fuimos perseguidos, asesinados, y se creó un ejército para combatirnos, con Cornelio Saavedra y Hernán Trizano. Nos trataron de exterminar y, por último, reducirnos a territorios cercados, y en el puelche, en el lado de Argentina, ocurrió lo mismo con la ley maldita que pretendía exterminar la sangre aborigen. No soy hablante mapuche, como muchos de los mapuche urbanos y rurales, por el racismo. Nuestros padres no nos enseñaron nuestra lengua por miedo a que nos discriminaran más de lo que ya hemos sido discriminados. El Estado intentó matar nuestra cultural, nuestra forma de hacer las cosas, de convivir con la naturaleza y otros seres, y no solamente con los seres humanos, sino también con los animales y los seres espirituales o mágicos que existen en nuestra tierra”.
-¿Trabajas solo?
“En la joyería sí, pero mi idea es incluir a un orfebre. En el rescate de nuestro patrimonio de alguna forma me posiciono de lo que está haciendo desde hace mucho tiempo mi hermana menor y su pareja. También se incorpora mi pareja, con la que estamos asumiendo esta tarea y preparando comida mapuche, y lamien que trabajan el telar, profesores y educadores de párvulos. Como te comentaba estamos haciendo muestras de apoyo en presentaciones de teatro, y nos autogestionamos con la venta de comida. Hemos tenido bastante buena aceptación. El público de las obras se ha dado cuenta que nuestros sabores son súper aceptables y podrían ser parte de una sana nutrición diaria”.
-¿En qué consiste la comida que preparas?
“Vendemos comida que no es en base a carne, por un tema de traslado y cadena de frío, y porque queremos decir que no somos sólo carnívoros. Preparamos katutos, que son unos panecillos de trigo; millokín, que es preparado con granos como arvejas, chícharos, lentejas o porotos. También es una manera de rescatar nuestra cultura. Nos hemos dado cuenta que son preparaciones muy parecidas a la comida árabe. Cambian algunas formas de relleno que usamos los mapuche. También hacemos mudai de kinoa y de trigo, una chicha que tiene un proceso de fermentación milenaria. Nosotros la hacemos como un jugo natural, que se puede tomar diariamente, evitando los productos artificiales que nos han impuesto. Te puedes alimentar sano y barato… Y la típica sopaipilla mapuche, con harina y levadura, frita. Lo estamos desarrollando como forma de vida, más que como negocio. Tuve varias experiencias de empresas, la última fue un restaurante. Fue un fracaso porque fuimos un poco porfiados tratando de meter este tipo de comidas en la población chilena, que no tiene la costumbre de probar cosas nuevas, sobre todo cuando son indígenas, pues si hubiese sido comida japonesa hubiésemos hecho furor, pero como son gustos del ‘interior del país’ que han sido siempre discriminados, tuvimos un retroceso… Pero seguimos porfiados”.
-¿Qué proyectos tienes a futuro?
“El Colectivo Artístico Manos a la Obra van a montar Memorial de la Noche, una adaptación del libro de Patricio Manns, que habla del alzamiento mapuche de 1934 en el Alto Bío Bío. Se presentará gratis el sábado 29 y domingo 30 de enero, y el sábado 5 y domingo 6 de febrero, en el Anfiteatro Griego del Parque Juan XXIII, en Ñuñoa. Incluye música, danza, mimodrama, pintura, fotografía y el rescate de la cultura mapuche. Con ellos estamos haciendo la coctelería y la muestra de la joyería, durante todas las funciones nosotros venderemos comida y exhibiremos nuestras joyas. Los actores usarán nuestras joyas en la obra. También esta la posibilidad que una de nuestras joyas, un trarilonko, sea exhibida por una cantante en el próximo Festival de Viña. También participé en el concurso de Talento Artístico de La Florida 2010 y me lo adjudiqué. El proyecto, a grandes rasgos, es hacer una cantidad de piezas, joyas mapuche, y mantener con ellas una muestra itinerante en La Florida. Me encuentro en la etapa de fabricación. Creo que en dos meses tendré ya posibilidades de exhibirlas. También tenemos ideas de hacer muestras y un trabajo de rescate cultural en las áreas de Salud y de Educación en La Florida. Intervenir, por ejemplo, espacios donde la gente va a hacer sus trámites o a atenderse. Mostrar no sólo joyería sino también comida mapuche. Una lamien está trabajando en telar y está interesada en hacer la muestra itinerante con nosotros. De concretizarse, estaríamos visitando policlínicos y consultorios con una muestra de comida, medicina, joyería y telar”.
-Dices que no es sólo algo patrimonial, sino una forma de vida, pero eso se está perdiendo. Algunos mapuches intentan mantener su cultura, otros ni siquiera se reconocen como mapuches…
“Eso pasa por la segregación y discriminación. Recuerdo que cuando niño era duro ser el sospechoso de siempre en los colegios, el indio, el panadero, el que se podía haber robado las cosas… Siempre fuimos discriminados y culpables de algo. Puedes decir, ‘pero son sólo niños’, pero ellos aprenden de sus familias, de los adultos, el racismo. Muchos peñi y lamien no se reconocen como mapuche para protegerse de burlas, del racismo. Pero hoy existe un proceso contrario, muchos se está asumiendo como mapuche, y otros no mapuche asumen una vida que se acerca a la naturaleza, a una espiritualidad distinta, una forma de vida como la mapuche”.
-Que haya mapuches que se preocupan de sus hierbas, de su comida, de sus joyas y telares, de su cosmovisión y cultura, comunidades que cultivan la tierra, es mantener el patrimonio…
“El término comunidad fue acuñado hace muy poco, antes éramos reducciones… y antes un pueblo-nación. En los ‘80 la dictadura mandó parcelar, dio títulos de dominio, esas son las comunidades que hoy existen. Eso agravó la pérdida de la visión y forma de vida mapuche. Hay comunidades que se dieron cuenta que esa fórmula que creó la dictadura ha impedido que sobrevivan. La parcelación ha significado más pobreza que antes. Muchas comunidades están sacando los cercos, la colectivización de las tierras permite el trabajo y la alimentación de las comunidades. También hay mapuche que viven su cultura en las grandes ciudades como Santiago. No se trata sólo de recuperación o resistencia, mapuche es una forma de vida, un territorio, un pueblo-nación, con espiritualidad, historia, educación, idioma -que hoy se está perdiendo-. Nuestras tradiciones son orales. Los relatos se llaman nütram. El epeu es el relato de enseñanzas y leyendas. El weupife mantiene el relato oral, la memoria viva. Tiene una posición dentro de nuestro pueblo, que es mantener la enseñanza y transmitirla. Eso se está perdiendo. Muy poca gente mantiene este oficio, que es un oficio muy importante pues conserva nuestra historia. Estuve un tiempo recorriendo y viviendo en comunidades, y al igual como el pueblo vasco habla de su ‘idioma de cocina’, nosotros también tenemos eso, el ‘idioma de fogón’, que es sentarse entre peñi, escuchar a los mayores, que nos van transmitiendo enseñanzas, historias. Hoy son responsables los mayores, pero no como un oficio, como debería ser. El weupife recogía las enseñanzas transmitidas de generación en generación, traspasaba la memoria del pueblo a través del relato oral: religiosidad, cuentos, costumbres, historia. Era una autoridad. Donde hablaba el weupife era el weupin”.
-¿Los rütrafe eran hombres?
“Por lo que he investigado, eran hombres. Eso se puede deber a la forma de trabajo que se desarrollaba, la cantidad de esfuerzo que se hacía, pues no se usaban las herramientas de precisión con las que hoy se cuenta. Había mucho trabajo con martillos, cinceles, y el calor excesivo de las fraguas. No he llegado a saber de mujeres rütrafe”.
-¿Quieres agregar algo más?
“Que cuando nos vean nos apoyen”.
(*) Más información y contacto en http://retrafechoike.wordpress.com/
http://www.flickr.com/photos/retrafechoike/
http://retrafe-choike.blogspot.com/
Del portal LIBERACION http://www.liberacion.cl/mapu_070211.htm