
Para los estudiosos de la religiosidad, la caverna o cueva suele ser considerada en las distintas culturas como un espacio sagrado, restringido, puerta de acceso a lo divino, al inframundo, tabú, donde residen entidades sobrenaturales y, desde la más remota antigüedad, han servido de santuarios (Altamira, Lascaux), pues con su oscuridad, encierran misterio y simbolizan el viaje interior. En psicología, Carl Jung relaciona la caverna con las profundidades del subconsciente, donde radican las fuerzas de la irracionalidad, habita la energía de la naturaleza, y donde muchas veces practica sus ritos el chamán, el mago o el curandero y en los cuales tiene lugar el trance extático. Chevalier y Gheerbrant señalan también que la cueva es el lugar para el nacimiento y la regeneración, también de la iniciación y del renacimiento al que conducen las pruebas del laberinto.
Un mito náhuatl hace alusión a la diosa de la tierra, la cual era una especie de monstruo, lleno de ojos y bocas y que fue partida en dos por otros dioses (tezcatlipocas). De ella habrían nacido las cosas: así, de sus cabellos se originaron los árboles, flores y hierbas, de su piel las hierbas más pequeñas, de sus ojos brotaron las fuentes y cavernas pequeñas, de sus bocas nacieron los ríos y cuevas más grandes, mientras que las montañas y los valles provinieron de su nariz y su espalda. Por lo cual, las cuevas y cavernas corresponderían a una parte del cuerpo de la diosa.
Dentro de la religiosidad prehispánica se consideraba a la caverna o cueva como “prototipo de salvaguarda de la vida a través de los tiempos” [1] pues era receptora de las deidades, entendidas como aquellas potencias capaces de ordenar el mundo. En la religiosidad maya, la vida es ordenada a través del calendario donde el tiempo, las eras míticas (katunes)[2] estaban separadas por catástrofes (inundaciones, sequías, huracanes); en un texto maya se lee
“Cuando se asiente 1 Muluc, Inundación, se hablarán entre sí las montañas sobre la redondez de la tierra” (...) e “2 Ix Jaguar, será el tiempo de la pelea violenta” (...) “4 Kan, Piedra preciosa, será el día en que decline el katún 5 Ahau. Será el tiempo en que se amontonen las calaveras y lloren las Moscas en los caminos...” [3]
Entonces, para los antiguos habitantes de México, la cueva aparece como espacio de salvación y, a pesar del proceso de evangelización que se inició durante el Virreinato, los indígenas no excluyeron de su pensamiento religioso este espacio tan propicio para sus manifestaciones religiosas y lo incorporaron al culto oficial, es decir, a las prácticas de la religión católica. Bonfil Batalla señala también que “cientos de cuevas y manantiales conservan evidencias de ritos ancestrales, algunos de los cuales todavía se practican regularmente.”[4]
La cueva fue lugar de refugio temporal para los indígenas durante el período de la Conquista, pero también en la actualidad supone actividades tácticas, de resistencia y estrategia y con emplazamientos insurgentes en Chiapas”[5].
También han sido santuarios para el amor y la procreación, espacios que, por lo demás, se encontrarían presentes en muchas culturas: podía ser tanto una cueva como una gruta o un bosque.
Ejemplos de esos rituales eróticos aparecen en la mitología náhuatl: una historia narra, que cierta vez que los dioses bajaron a la tierra, sorprendieron al interior de una cueva al joven dios Piltzintecuhtli, junto a Xochiquetzal, deidad caracterizada como brillo del faldellín de estrellas que atrae a los hombres.[6]
La presencia de petroglifos ha sido motivo recurrente en las cavernas sagradas, pues delimitan espacios y es necesario estar preparados antes de internarse en ellos.
También la soledad facilita el acceso a lo inconsciente pues en la oscuridad de esa cueva que podemos interpretar como lo inconsciente se esconde un tesoro, el “tesoro difícil de alcanzar”, el cual abre las posibilidades de una vida y progreso “espirituales” o “simbólicos”
Pero la caverna o cueva, representan lo prohibido, el tabú, aquello que nos está prohibido y a lo cual no se puede tener acceso si no se es un iniciado. Podemos, entonces, establecer una analogía entre la cueva y la entrada a los templos, más si recordamos que los templos eran antiguamente cuevas, donde los misterios son transmitidos a través de rituales “y se supone que su conocimiento ha de guardarse en secreto, es decir, que no debe transmitirse a los no iniciados.”[7]
Pues sí, muchas cosas se nos pueden ocurrir mientras exploramos esos oscuros espacios, ya sean geológicos, o que se encuentren en lo más recóndito de nuestra mente, allí donde es más difícil entrar.
[1] Tesis de Maestría en historia “Las formaciones subterráneas naturales en la Historia de México” Facultad de Filosofía y letras, UNAM, 2000. http://www.montero.org.mx/.
[2] El katún corresponde a un período de 20 años de la era cronológica maya y que era representado gráficamente a través de una rueda de 13 katunes. Morley S. Op. Cit. P. 73.y 325.
[3] Rueda profética de los años de un katún 5 ahau, versión castellana de un texto maya reconstruido a partir del Chilam Balam de Tizimín y del Códice peresiano en Sodi, Demetrio. La literatura de los mayas. Op. cit. P. 32-55.
[4] Bonfil Batalla, M. México Profundo Una civilización negada. México, Secretaría de Educación Pública/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1987. P 33
[5] Tesis de Maestría en historia “Las formaciones subterráneas naturales...”. Op. cit.
[6] León-Portilla, M. Op. cit. P. 418. “faldellín de estrellas” corresponde al vestido de la diosa, la que se relaciona con la noche.
[7] Lundquist. J. Op. Cit. P. 26








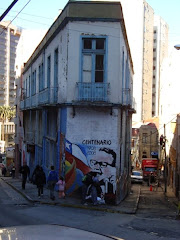

No hay comentarios:
Publicar un comentario