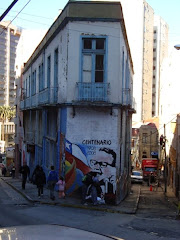Puesto que hacemos referencia a pueblos indígenas y a sus culturas, no debemos olvidar la existencia de las distintas lenguas en que éstos se expresan, y el papel que el Sup Marcos ejerce como mediador. Es por ello que para ejemplificar el rol de traductor que éste ejerce, he seleccionado un texto emitido por él en una situación pública y pronunciado el 26 de julio de 1996: corresponde a las “Palabras de la CG del EZLN en el Acto de Inicio del Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo”, durante la celebración del Aguascalientes II en Oventic, San Andrés Sacamchén de los Pobres, Chiapas.
En el discurso del Subcomandante Marcos, se mezclan elementos poéticos con otros extraídos del panfleto; lo primero es perceptible en el uso de figuras literarias como la anáfora, la que por su carácter fónico contribuye a que el contenido del mensaje sea recepcionado con mayor facilidad.
“Así nos dice la estrella que es montaña.
Que un pueblo que es cinco pueblos.
Que un pueblo que es estrella de todos los pueblos.
Que un pueblo que es hombre y es todos los pueblos
Vendrá para ayudar en su lucha a los mundos que se hacen gente.”
Mientras que el panfleto, la consigna política, el referente de la muerte omnipresente en los textos zapatistas, el emblema (“bandera”) con toda una cargada de emotividad y subjetividad y hasta un grado de hiperbolización se encuentran allí donde Marcos lee:
“No acabarán nuestros sueños donde nos vivimos.
No se rendirá nuestra bandera.
Siempre vivirá nuestra muerte.”
Pero una segunda lectura, nos remite al carácter cíclico del tiempo maya, donde los sucesos del pasado, presente y futuro coexisten en una misma dimensión. Luego, esa certeza zapatista, de una muerte, la de ellos, capaz de vivir siempre, trascendiendo a pesar de aquélla, estaría refiriéndose a ese carácter cíclico que ya he mencionado, pues la memoria es capaz de actualizar, de mantener vivos los hechos.
Marcos presenta a los zapatistas, los caracteriza, establece un sistema de oposiciones entre pasado/presente zapatista y entre presente de opresión/futuro de posibilidades. Todo ello, con constantes referencias a la cultura y palabras mayas. Cuando nos enfrentamos con un símbolo, tenemos que hacer frente a la totalidad de los símbolos producidos individualmente, todo lo cual debe incluir el estudio de los antecedentes culturales que rodean a dicha producción simbólica, el espacio donde éste se inserta, del cual surge y se nutre. Pero además, juega un rol importante la memoria colectiva, que hace que nazca en la mente de los hombres y mujeres “el sentido habitual, y por tanto fundamental, de las expresiones”
[1]. Una de esas construcciones simbólicas a las cuales acude el zapatismo es la que en boca de Marcos expresa que: “La montaña es la casa del Halach uinic, el hombre verdadero, el alto jefe”
Podemos identificar allí dos imágenes: la del Halach uinic
[2] y la montaña: con respecto al primer caso, es decir, al vocablo maya, Marcos añade la traducción o significación del mismo al interior del discurso y con él hace referencia a alguien más que un cacique, puesto que dicho cargo involucraba un poder no sólo administrativo, sino también político y hasta religioso.
Marcos elude emplear el vocablo “cacique” por la connotación negativa que éste posee y para diferenciarlo, opta en cambio, por la expresión en lengua indígena, por los matices de ésta, por la resonancia y evocaciones que puede generar en el lector aún cuando éste ignore la significación del término “Halach uinic.” De acuerdo con el Diccionario Maya-Español de Calepino de Motul, esta locución corresponde a “obispo, oidor, gobernador provincial o comisario”. En el “Libro de las Pruebas” del Chilam Balam
[3] se le otorgan otros rasgos:
“Ahora es el día en que Nuestro Padre el Gran Verdadero Hombre (Halach
Vinic) que fue pisoteado, está llegando aquí, a esta tierra de Yucalpetén, y va a
convocar a los Príncipes para que los Príncipes vengan a convocar a sus
pueblos, en nombre de Nuestro Padre, el Gran Verdadero Hombre."
Es decir, esa solemnidad que leemos en este fragmento, es para designar a ese Hombre (con mayúscula) como “Nuestro Padre”, no es sólo un monarca, un alto mandatario, además posee el atributo de ser nuestro padre, el que nos ha creado, nuestro protector, el ser que nos ama como a sus propios hijos. Este cargo o rango, implicaba ser dueño de un gran poder, un hombre con un enorme peso y prestigio espiritual y terrenal entre la gente de su pueblo; el hecho de vivir en la montaña, además, le confiere a este gobernador toda una carga sagrada, por lo que significaba habitar un lugar que lo conectaba con los dioses. Este alto jefe tenía facultades muy amplias al interior de las antiguas comunidades mayas, se cree que dictaba la política exterior e interior del Estado, junto con un consejo compuesto por sacerdotes, jefes principales y consejeros especiales y podía nombrar a los jefes de los pueblos y aldeas. Era el más alto funcionario administrativo y ejecutivo del Estado y, hasta incluso, se ha llegado a considerar que tenía autoridad eclesiástica.”
[4] Como puede apreciarse, el vocablo encierra múltiples interpretaciones, sugiere lecturas que trascienden el marco de lo lexical, porque las palabras, por si solas, no son capaces de expresar conceptos ligados a su visión del mundo, las relaciones que surgen con otras personas, los profundos sentimientos que éstas albergan para con su Halach Uinic, o la ayuda que esperan de este hombre, que fue pisoteado, humillado por otro, quizás tanto o más poderoso que él.
En consecuencia, la comprensión del texto estará determinada tanto por el conocimiento que se tenga de la lengua original en el que ha sido construido el texto y el conocimiento del asunto tratado, como por la capacidad del traductor para dejar de lado la equivalencia verbal, pues traducir no es calcar de una lengua a otra sino establecer correspondencia entre el sentido y la lengua, el pensamiento y el discurso.
El segundo concepto, fundamental en las creencias de los mayas, al cual los zapatistas recurren en sus escritos, es la montaña, el lugar poseedor de la fuerza, lo que pertenece a otra dimensión, es “lo otro”: majestuosa, inaccesible, escarpada, imponente. Los seres humanos desde la más remota antigüedad les han atribuido a ésta, potencias, poderes sobrenaturales, sean demoníacos o provengan de un dios. Chevalier y Gheerbrant escriben que la montaña expresa las nociones de estabilidad, inmutabilidad y pureza. Para los japoneses, el Fuji es la montaña sagrada, como para los griegos el monte Olimpo era el lugar donde habitaban los dioses, mientras que en la cultura hebrea, Yavé aparece en el Sinaí, los cristianos primitivos consideran las montañas como símbolo de los centros de iniciación; en las culturas paganas la montaña era el espacio donde se celebraban los ritos de renovación.
La montaña es un elemento constitutivo del mundo, cuando durante la Creación, o etapa del Caos primigenio, las aguas se retiran, emergen, en primer lugar, las montañas. Ese concepto fundamental en las creencias mayas ha perdurado hasta nuestros días, actualizado por el EZLN en sus textos, porque la montaña es capaz de hablar a los indígenas. Esa preparación, a la cual se refiere el texto, se realiza en las montañas, allí los indígenas se refugian para buscarse a sí mismos y encontrar alivio a sus sufrimientos. A través de una narración que está poblada de imágenes poéticas, en las que aluden a la historia de los zapatistas, Marcos señala a la montaña como espacio para buscarse a sí mismos a través de la comunicación con ese sitio sagrado habitado por los antepasados, quienes entregan un conocimiento, precisamente por hallarse en una dimensión sagrada, otra. Esta montaña encarna a los dioses, el Votán y el Ik´al, allí viven, junto a los antepasados “el hombre verdadero, el alto jefe” de los actuales hombres que hoy luchan en Chiapas. Entonces los zapatistas no sólo cuentan con la autorización, por llamarla de alguna manera, de sus dioses, sino que además son avalados, legitimados por aquella persona que para ellos posee más autoridad que la del propio Estado mexicano y es esa montaña la que les habla "de tomar las armas para así tener voz". Esa autorización es transmitida a través de la tradición oral, que para los indígenas continúa viva, posee legitimidad y trascendencia. Ese mensaje, entregado desde lo sagrado y por los dioses, es por tanto, también sagrado y ello hace que éste sea verdadero, elevado, superior, justo, y en consecuencia, sus demandas también lo sean.
Para los mayas, los templos eran montañas sagradas y sus puertas las entradas a las cavernas de lo más profundo de la montaña; En lo más hondo de la cueva crecía el Árbol del Mundo, que señalaba el axis mundi, el centro del cosmos. Este árbol afloraba del mundo maya de los muertos – Xibalba – y unía las tres zonas cósmicas principales. Así, los diversos templos construidos sobre una plataforma sagrada representaban una elevada cordillera. En consecuencia, la geografía y el espacio sagrados lo constituían tres elementos: las montañas, los árboles y las cuevas. Los complejos de templos–pirámides de las ciudades mayas, reproducían en la tierra el paisaje sagrado que los dioses crearon en el principio de los tiempos. Ejemplo de ese paisaje simbólico es la pirámide de Teotihuacán:
“se construyó siguiendo un extenso simbolismo astronómico. La pirámide se erigió sobre un santuario anterior que, a su vez, fue construido sobre una cueva subterránea que durante mucho tiempo había sido centro de prácticas de culto. La cueva propiamente dicha era una cámara de siete puntas que aparece en el Popol Vuh (...) como el sitio del que surgieron los antepasados. (...) La cueva que está bajo la pirámide del sol quedaba iluminada cada año por el sol durante el solsticio de verano
[5]En el documento que Marcos lee señala: “Nos habló la montaña a nosotros, los macehualob, los que somos gente común y ordinaria”, pero, si bien allí mismo también nos entrega la definición de dicho vocablo maya, éste encierra muchos significados más, los macehualob corresponden a quienes poblaron el mundo después del diluvio, es decir, descienden de aquellos seres humanos originales de la Creación. La montaña y todo su poder y trascendencia “habla”, comunica su mensaje a los macehualob y sólo a ellos entrega su conocimiento. En la cultura azteca se habla de los “macehuales”, es decir, “los merecidos”, porque con el sacrificio de Quetzalcóatl fue posible su existencia en la quinta edad.
En otra parte del mismo texto se lee:
“En el tiempo en que cabalgaron los chaacob repartiendo la lluvia bajamos otra vez para hablar con los maestros y preparar la tormenta que señalaría el tiempo de la siembra.”
Este fragmento, una alegoría del tiempo de preparación y formación de la guerrilla zapatista, en la primera parte menciona a los chaacob, que corresponde a la deidad de la lluvia (Chac) que se dividía a su vez en cuatro deidades, una para cada punto cardinal, y cuya acción de repartir lluvia alude al agua y también a la esperanza que conlleva el mensaje. Un mensaje que se transmite a “los maestros”, es decir, a los mejores hombres y mujeres indígenas, como suelen referirse los zapatistas en sus comunicados para “preparar la tormenta” , poner en marcha la rebelión indígena. Recurren para ello, a imágenes que remiten a los procesos agrarios, con locuciones como “chachac mac”, con la que se designa a aquellos sabios que se encargaban de los rituales para conjurar las lluvias.
La lluvia es considerada universalmente como símbolo de las influencias celestes recibidas por la tierra, es agente fecundador, semilla del dios de la tormenta, esperma que fecunda en la hierogamia y parte de los ritos agrarios. De esa montaña que es un poderoso centro de energía, donde confluyen el cielo y la tierra, mana una fuente de aguas dadoras de vida. Esta fuente, en el texto zapatista, es señalada por los pueblos antiguos con “una cruz que es estrella”, la “Chan Santa Cruz”. Esa estrella posee una voz, mientras que la cruz es icono cristiano, aunque su representación también figura dentro de la religiosidad maya, la cual fusionaba los elementos de la naturaleza (ríos, montañas) con cuerpos celeste a los que deificaba, por lo que no puede descartarse que esa cruz “que es estrella” represente una deidad, un ser sagrado de su religión y que se fusionó, en algún momento de la historia, con la simbología cristiana. El vocablo “chan”, en lengua chol significa serpiente y es una variante libre de kan, que posee el mismo significado en maya yucateco, lo que nos permite creer que se han fusionado el concepto del dios Quetzalcoátl, la serpiente emplumada y el icono cristiano.
Marcos posee lo que podría denominarse “virtud mediática”
[6], esto es, la capacidad para volver más comprensible un discurso, que de otra manera hubiese resultado mucho más confuso, específicamente aquel que él mismo crea para explicar, proponer o plantear un corpus de ideas, pues para el rol de traductor, junto con comprender debe hacer comprender, por consiguiente Marcos necesita lograr la aprehensión del sentido para posteriormente expresarlo tal como lo haría el autor primero.
El diálogo de Marcos con el otro pasa por escuchar, por tratar de comprender el sentido de aquello que éste propone y plantea, sin imponer sus propios criterios, sin avasallar con discursos autoritarios o mesiánicos, pero, además, quien recepciona, necesita de nuevas propuestas y de nuevos cuerpos de ideas lo suficientemente atractivas como para modificar su forma de concebir el mundo. Cuando Marcos comienza las lecturas de sus comunicados o manifiestos señala: “Por mi voz habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.” Quién le ha otorgado ese rol comunicacional, evidentemente que ha sido un sector de las comunidades indígenas, las cuales lo nombran su vocero, su traductor, quien hará entendible su mensaje al gobierno mexicano, la sociedad civil y los medios de comunicación. Porque
“En nosotros es él. Todos nosotros somos nosotros y también él. Son sus ojos los nuestros, habla nuestra boca en sus labios, y van en sus pasos los pasos nuestros.”
[7]En sentido metafórico, se trata del Sup “hablando” a los indígenas y campesinos, es decir, hablando acerca de ellos, prestando su voz para expresar lo que éstos desean decir y comunicar a los no indígenas, mientras que su “mirada” (sus ojos enmarcados por el pasamontaña o su visión de la realidad) vuelve la atención de Occidente hacia el sureste mexicano. Pero es más que eso, más que el Sup prestando su voz, son ellos, con sus miles de voces los que hablan, pues al unirse esas voces, con la de Marcos, el resultado es una tercera voz, por llamarla de alguna manera.
La voz de Marcos se constituye en lugar o espacio donde confluye una cultura, una historia y una lengua o lenguas de las cuales busca expresar su capacidad de comunicación abstracta, simbólica, metafórica e imperativa. Pero además él debe recurrir a conocimientos extralingüísticos para así aprehender el sentido de lo expresado, porque la lengua por sí sola no basta para acceder a esta cultura tan antigua.
Resulta fundamental, y así lo han entendido todos los que se embarcaron en el proyecto zapatista, que saber comunicar, hacerse entender por los otros, por los poderosos y por la sociedad civil que ignoraba su realidad y hasta su existencia, era esencial. De esta manera, los indígenas se dan a conocer a sí mismos y dan a conocer una realidad que permanecía oculta para gran parte de la sociedad mexicana. Por esto, el querer decir, el mensaje que se emite resulta primordial si se desea ganar la batalla por los valores y demandas ampliamente señalados por el EZLN en comunicados, proclamas, discursos y ensayos. Esto pasa por el contacto y entendimiento entre cultura indígena y cultura occidental, mediación e intercomunicación efectuada a través de un traductor o agente de comunicación.
A través de las palabras pronunciadas por Marcos ante representantes de diversos países de Asia, África, Europa, Oceanía y América, presenta a los zapatistas, los define a partir de la negación, de un antes, un tiempo durante el cual “no teníamos palabra. / No teníamos rostro. / No teníamos mañana.” Frente a ese presente de opresión, de dolor, de dominación que sufren a manos del “kaz- dzul” del hombre falso que gobierna las tierras de los indígenas, y que debe ser cambiado, es que los zapatistas deciden alzarse en armas. El Kaz-dzul aparece en el Chilam Balam de Chumayel “En mil quinientos cuarenta y uno fue la primera llegada de los dzules, de los extranjeros, por el Oriente.”
[8] También en el “Kahlay de la Conquista”: “Ellos [los dzules ] enseñaron el miedo; y vinieron a marchitar las flores. Para que su flor viviese, dañaron y sorbieron la flor de los otros.”
[9] Podemos señalar, entonces, que el empleo del vocablo maya kaz-dzul, por parte de Marcos, no es gratuito, pues da a entender que los rasgos de los extranjeros del siglo XV, en tanto invasores, opresores capaces de sorber la flor de los otros, de quitarles la savia, la vida, corresponden a aquellos mismos que hoy, en Chiapas, oprimen a los macehuales.
Luego de un largo proceso de preparación en las montañas (siembra, época de lluvias, cosecha) los zapatistas llegan a convertirse en
“La voz que se arma para hacerse oír. / El rostro que se esconde para mostrarse. /El nombre que se calla para ser nombrado. / (...) El mañana que se cosecha en el ayer.”
Al tomar conciencia de la existencia del otro y su realidad, Marcos- traductor, previamente, toma de conciencia de sí y, de esta manera, logra interactuar con los otros, sean o no indígenas. Traductor que ha sido capaz de percibirse por medio de las palabras y de los valores que ha asimilado de la sociedad que lo rodea, sea esta indígena, o provengan de otras latitudes. Para este largo proceso se necesita re-aprender a interpretar, re-aprender a ver la otra realidad que se nos presenta. La carencia de un interior propio y soberano, a juicio de Todorov, nos obliga, obliga a Marcos a mirar al otro lado de esa puerta, frontera o cristal, y así, mirando hacia fuera se mira a sí mismo, nos miramos y encontramos al otro y a los otros. Al respecto Alain Touraine señala que el individuo se reconoce como sujeto autónomo a través del reconocimiento del otro y ese reconocimiento no significa ni descubrir un sujeto universal ni aceptar su diferencia. Ese reconocer al otro implica ir mucho más allá del diálogo, implica además reconocer que somos capaces de hacer, en situaciones y acerca de diferentes asuntos el mismo tipo de esfuerzo para conjugar “instrumentalidad e identidad”
[10]Lo que Marcos traduce es la otredad, el lenguaje, la mirada y la problemática indígena, eso que “celosamente guarda el salvaje”
[11] para hacerlo comprensible a occidente. El indígena es considerado incluso como un extranjero, en el sentido de no pertenecer a la sociedad tal como la conciben los sectores dominantes, quienes sienten como más próximos, en muchos casos, los textos y las cosmovisiones generadas por la cultura occidental y los códigos que ésta produce.
“Marcos como traductor significa ver a alguien que acerca a estos planos y resuelve la tensión al acercar el plano de la ficción y de la realidad que tiene como correlato la gran incomunicabilidad de estos mundos.”
[12]La realidad chiapaneca se aproxima al mundo occidental a través de la ficción efectuada por intermedio de la creación de personajes como Durito de la Lacandona o el viejo Antonio. En la ficción, ambas realidades se aproximan, dialogan y logran acercarse a un mundo nuevo, creado de palabras pero que aspira a lograr concreción material.
[1] Todorov, T. Simbolismo e interpretación. 2da. ed., Caracas, Monteavila editores. 1992. P. 73
[2] Las traducciones de esta locución, así como de las otras voces indígenas que revisaré aquí, fueron tomadas del Diccionario Maya-Español de Calepino de Motul. Vols. 1 y 2. México, UNAM, 1995.
[3] De la Garza, Mercedes. (prólogo, introducción y notas) Chilam Balam de Chumayel México, Secretaría de Educ. Pública. 1988 135p.
[4] Morley, S. La civilización maya. México, Fondo de Cultura Económica, 1953. Pp. 186-187
[5] Lundquist, J.El templo. Lugar de encuentro entre la tierra y el cielo. Madrid, Ediciones del Prado. 1995 P. 12
[6] Breton, Philippe. La utopía de la comunicación. El mito de la aldea global. Bs. As., Ediciones Nueva Visión, 1997. P. 119
[7] “502 años después de que el poder...” 12 octubre 1994. 20/10 el fuego y la palabra. . 10 años de lucha y resistencia
http://www.revistarebeldia.org/[8] Sodi, Demetrio. . La literatura de los mayas. México, Editorial Joaquín Mortiz, 1964. P. 28
[9] De la Garza, M. compil. Literatura Maya. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1980. P. 229
[10] Touraine, A. Igualdad y diversidad. Las nuevas tareas de la democracia. Bs.As., Fondo de Cultura Económica, 1998. P. 70
[11] Esta expresión pertenece al sociólogo mexicano Roger Bartra, quien la utilizó en sus ensayos y particularmente en su obra El salvaje y el espejo. México, Era, 1998.
[12] Karam, T. Op. Cit.